
El régimen de excepción se usa para encarcelar a mujeres por emergencias obstétricas en El Salvador

Al menos seis mujeres han sido encarceladas en El Salvador por emergencias obstétricas bajo el régimen de excepción, una herramienta que elimina garantías procesales fundamentales para toda la población. Este mecanismo ha hecho más eficiente y brutal la histórica criminalización estatal de las mujeres más pobres, que se arrastra desde hace tres décadas en el país, por la penalización absoluta del aborto. Mientras, sobrevivientes de la violencia del Estado, temen ser arrestadas de nuevo y se esconden de un régimen que, una vez más, amenaza con arrebatarles su libertad.

La primera contracción le avisó que era tiempo. Eran las 5:30 de una tarde de mayo cuando Carmen, con la calma que todavía permite el primer dolor, marcó al 911. Del otro lado de la línea, le pidieron esperar. La segunda contracción vino más fuerte y volvió a marcar, agitándose. No era el primer parto que pasaba a sus 23 años, y sabía lo que venía después.
Entre llamada y llamada, Carmen medía el tiempo en oleajes de dolor. Aunque se había quedado sola en el comedor donde trabajaba, ella ya estaba lista. Tenía una maleta con pañales y una muda para su hija, y había cobrado temprano los veinte dólares que le pagaban por semana. Carmen llamó por tercera, por cuarta vez. Nada. Se sentó en la acera, con una espera que se había vuelto eterna. En la quinta llamada le prometieron: “ya llegaremos por usted, espérese”.
Pero el instinto la llevó al baño. Allí, en el suelo frío, sintió cómo algo se desprendía en su interior. Después, solo la nada y un sonido hueco. La ayuda que había pedido cinco veces llegó hasta que estaba inconsciente en el piso. Lo primero que escuchó al recobrar el conocimiento fue a policías, acusándola de asesina. Los paramédicos, en lugar de atender su hemorragia, habían decidido que ella había matado a su hija al nacer. Fueron ellos quienes llamaron a la policía y, en lugar de llevarla al hospital, la llevaron a la cárcel.
La historia de Carmen ocurrió en 2007, pero no es algo del pasado. Es el manual de instrucciones de una persecución que hoy, bajo el régimen de excepción, se ejecuta con una eficacia y crueldad aún mayores. Cientos de mujeres han sido procesadas como criminales al sufrir emergencias obstétricas debido a la prohibición absoluta del aborto en El Salvador vigente desde 1998; pero ahora, con un agravante: el régimen de excepción, que elimina la presunción de inocencia, impide las visitas familiares, impone plazos más largos y obstaculiza la defensa legal de las acusadas.
Expertos consultados y expedientes judiciales a los que FOCOS tuvo acceso revelan un patrón: el régimen que nació como una herramienta para combatir a las pandillas y ha permitido miles de capturas arbitrarias, también es utilizado desde 2023 para encarcelar a mujeres víctimas de emergencias obstétricas. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha logrado documentar seis casos de mujeres acusadas de abortar y procesadas bajo las medidas, diligencias y plazos propios del régimen.
Sin embargo, el terror del régimen también afecta a las mujeres que han recuperado su libertad después de cumplir sus penas. Carmen, que fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado debido a una emergencia obstétrica, fue liberada en 2018 tras una conmutación de pena. Ahora, con el régimen vigente, se niega a pedir su constancia de antecedentes penales por temor a que ese mismo sistema que la castigó, ahora recrudecido, la encuentre. Ese mismo miedo la lleva a no revelar su verdadero nombre para este reportaje.
Aunque Carmen recibió una carta de libertad que restablece sus derechos como ciudadana, no se atreve a hablar de lo que sucedió en voz alta. En el contexto actual, esto le puede costar su libertad: cientos de personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción únicamente por contar con antecedentes penales.
Abogadas, activistas feministas y expertos consultados consideran que el sistema de justicia de salvadoreño ha encontrado en este régimen de excepción un nuevo instrumento para perseguir y encarcelar a mujeres sobrevivientes de emergencias obstétricas. En la práctica, el uso del régimen contra las mujeres procesadas por aborto se traduce a una obstaculización de la defensa legal y una condena anticipada por la ampliación de los plazos para acceder a un juicio.
Las abogadas y activistas coinciden en que el uso del régimen no solo agrava la criminalización, sino que contraviene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso El Salvador vs. Manuela, en la cual el Estado fue condenado por violar los derechos de una mujer salvadoreña que, tras sufrir una emergencia obstétrica, fue criminalizada y condenada por homicidio agravado.
Con el régimen, el Estado recrea de manera masiva el mismo patrón de violaciones por el que fue condenado: la vulneración a los derechos a la libertad personal, la presunción de inocencia, la defensa, el derecho a la vida e integridad personal.
Mariana Moisa, antropóloga feminista y activista del Movimiento por el Derecho al Aborto y las Maternidades Decididas, lo resume así: “esto es la aplicación de una política de seguridad para atender asuntos que tienen que ver con la salud y los derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres. “No tiene ningún sentido (…) ¿Qué de terrorista tiene sufrir una pérdida? Porque se supone que para eso es el régimen de excepción, para perseguir a terroristas”, cuestionó.
El régimen de excepción es una herramienta extraordinaria que permite la Constitución de la República en su artículo 29, donde se establece una lista de derechos que pueden suspenderse para “restablecer el orden”, según sea la emergencia. Tras la masacre de 87 personas ocurrida entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, Nayib Bukele ordenó a la Asamblea Legislativa imponer esta medida, que ha sido prorrogada 43 veces y se ha convertido en la nueva normalidad del sistema judicial salvadoreño, incluso para delitos que no tienen nada que ver con la violencia de las pandillas.
Según cifras oficiales, más de 88,800 personas han sido capturadas bajo el régimen de excepción en El Salvador. Organismos internacionales han llamado a poner fin a esta medida, que ha dejado miles de denuncias por violaciones a derechos humanos, capturas arbitrarias, torturas y 425 muertes de personas en custodia del Estado.
La defensa, amordazada por el régimen
Una mujer del oriente del país fue detenida a mediados de 2024 después de ser acusada del delito de aborto. Como en el caso de Carmen, sufrió un parto extrahospitalario antes de poder llegar al recinto médico. Cuando finalmente llegó, sin embargo, fue acusada de abortar.
En su expediente se cita que “para el presente caso, se ha hecho uso del Decreto Legislativo No. 333, prorrogado según el Decreto Legislativo No. 45”. El Decreto Legislativo No. 333 es el régimen de excepción, y el 45 es la prórroga, vigente entre el 10 de julio y el 8 de agosto de 2024.
Los fiscales fundamentaron el uso del régimen basándose en una resolución de la Cámara de Segunda Sección de Oriente, emitida en Usulután el 9 de noviembre de 2023. Los magistrados de ese tribunal dijeron que “no existe un catálogo de delitos” aplicable al régimen y, por tanto, se deja “la posibilidad abierta ante el ente fiscal” para determinar a quién procesa con esta medida.
Oswaldo Feusier, abogado penalista que ha liderado equipos legales que defienden a activistas de derechos humanos ante los tribunales salvadoreños, asegura que “este tipo de resoluciones son viejas” en el marco del régimen, y que se ha utilizado para procesar varios delitos desde el año 2022, incluso aquellos en contra de personas críticas del oficialismo.
El abogado citó el caso de la defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, detenida el 18 de mayo de 2025. Si bien la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de hábeas corpus a su favor; la resolución de amparo omite reconocer su captura arbitraria y, al mismo tiempo, avala el uso de los plazos del régimen de excepción para delitos comunes.
En la práctica, esto significa que la Fiscalía puede tomarse el tiempo de presentar el requerimiento fiscal contra las acusadas después de las 72 horas que establece la ley; pero también que se niegue el acceso a los expedientes judiciales, se impidan las visitas de familiares y abogados y se impongan reservas totales sobre el caso.
“La defensa legal se ha dificultado” debido al régimen, asegura una abogada que trabajó defendiendo a mujeres criminalizadas por aborto y violencia obstétrica, y ha pedido guardar el anonimato por temor a represalias del Estado. “Ahora las mujeres enfrentan esa situación sin acceso a su abogada o a su equipo de defensa legal”, dijo.
Previo al régimen, la defensa podía hablar personalmente con las acusadas. La defensa, señalaron varios abogados consultados, se construye a partir de un acceso inmediato al cliente, reuniones privadas y tiempo para preparar argumentos. Ahora, la defensa conoce a sus defendidas incluso durante la audiencia inicial, sin poder escucharlas previamente ni revisar los argumentos que usarán en el juicio.
Otro abogado señaló que el régimen ha profundizado el secretismo que rodea estos procesos. Según su testimonio, en la mayoría de los casos se impide a la defensa incluso sacar los expedientes de la sede judicial, y cualquier intento de fotografiar o copiar su contenido puede ser sancionado. Subrayó la gravedad de la situación al indicar que si alguno de estos expedientes —que documentan la criminalización estatal de las mujeres— sale a la luz pública, los abogados defensores se exponen a ser enjuiciados.
«Una restricción de esta magnitud no se veía antes, ni siquiera en los expedientes con reserva», advirtió.
Ivonne Polanco, del Movimiento por el Derecho al Aborto y las Maternidades Recibidas, confirmó que hoy las mujeres no tienen acceso al equipo de defensa legal. «Antes podíamos conocer los hechos como sucedieron de voz de la mujer para poder tener argumentos a la hora de la defensa legal, pero ahora se les conoce casi hasta el momento de la primera audiencia, porque no nos pueden dar una copia», explicó.
El primer caso documentado del uso del régimen para perseguir a mujeres por emergencias obstétricas ocurrió a inicios de 2023. Se trata del caso de una mujer acusada por el delito de aborto después de un parto en el que el bebé sobrevivió.
Bajo el paraguas del régimen, aunque inicialmente la Fiscalía la acusaba de aborto, cambió la tipificación del delito a homicidio agravado en grado de tentativa, argumentando que la mujer intentó asesinar a su hijo. De esta manera, la pena saltó de un máximo de 8 años a una mínima de 30 años de cárcel.
Las diligencias de investigación que solicita ahora la Fiscalía también son distintas en el marco del régimen de excepción. Otro abogado que ha acompañado estos casos aseguró que la Fiscalía pide diligencias de “rueda de personas”, que se utilizan en casos extremos, para reconocer a personas acusadas de asesinato, violación o agrupaciones ilícitas.
“Por qué tienen que hacer diligencias de este tipo, haciendo que todo el personal del hospital llegue para reconocer que era la mujer acusada?”, cuestionó.
Según información remitida por la Corte Suprema de Justicia a través de solicitudes de acceso a la información pública, desde 2015 hasta julio de 2025 solo se registran 58 mujeres procesadas por el delito de aborto, pero ninguna condena. Esta es la información que El Salvador presenta ante organismos internacionales para decir que no hay mujeres condenadas por aborto. Lo que omiten los tribunales es que, en medio del proceso, se dan cambios críticos a la tipificación del delito, que terminan por imponer penas de hasta 50 años contra las privadas de libertad.
El delito de aborto tiene una pena de 8 años en el Código Penal salvadoreño, y al obtener un juicio abreviado, este puede reducirse a 2 años, que son excarcelables. Sin embargo, la Fiscalía suele cambiar la tipificación del delito en la etapa de instrucción e incluso después de la primera audiencia, para imponer delitos con una pena mayor, como homicidio agravado, que tiene una pena mínima de 30 años. Con el régimen, la defensa tiene mayores obstáculos para advertir estos cambios, indicaron abogados.
La Fiscalía, que tiene el monopolio de la acción penal y es quien solicita la reclasificación de estos delitos, negó información pública a FOCOS sobre el número de investigaciones iniciadas por delitos vinculados al aborto, si estos fueron reclasificados y cuántas han derivado en condenas.
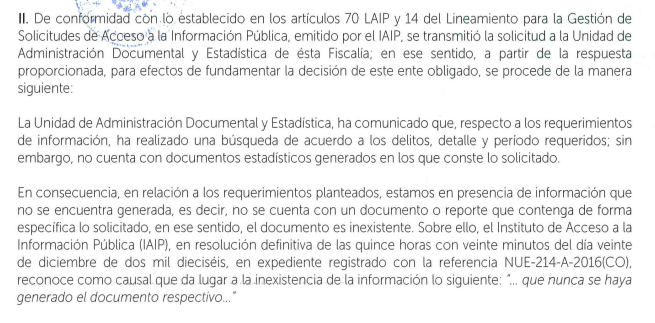
Este medio también consultó con la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía por qué se están aplicando plazos, diligencias y medidas del régimen a mujeres acusadas de aborto; y por qué, en la fase de instrucción, la FGR tiene por política cambiar la tipifación del delito a homicidio agravado; sin embargo, al cierre de este reportaje, no hubo respuesta.
La Policía Nacional Civil (PNC), por su parte, reservó la información sobre las mujeres arrestadas por delitos relacionados al aborto. La Unidad de Acceso a la Información Pública de la corporación policial indicó que tanto los datos sobre el número de personas arrestadas por delitos relacionados con aborto y las directrices que el personal policial sigue en el procesamiento de estos casos “están clasificados como información reservada”.
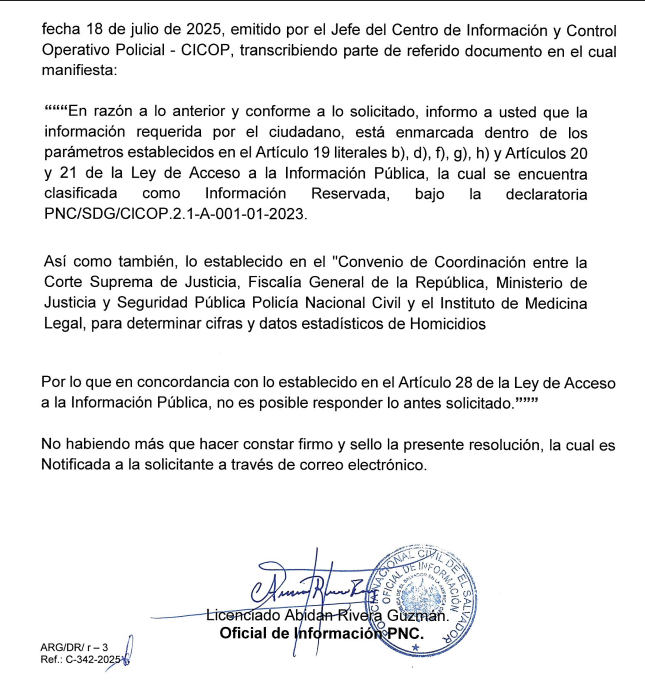
La reserva se ampara bajo los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como del Convenio de Coordinación entre la CSJ, la FGR y el Instituto de Medicina Legal para determinar cifras y datos estadísticos de homicidios. Expertos y organizaciones de la sociedad civil han señalado el uso abusivo de estos artículos para justificar la reserva de información que es de interés público.
Si bien la mayoría de los detenidos son hombres, la población carcelaria de mujeres se ha duplicado: antes de la aprobación de la medida, el sistema penitenciario del país albergaba a más de 6,000 internas. Ahora son más de 12,943, según el Censo de Población y Vivienda 2024.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal, además, han logrado documentar la muerte de al menos 17 mujeres privadas de libertad en los primeros dos años del régimen.
A ellas se suman 244 hombres, dos bebés y dos neonatos, que murieron por abortos espontáneos “probablemente producidos por falta de atención prenatal o porque la cárcel es una institución que vulnera derechos esenciales como la alimentación, la salubridad, la salud y hasta el derecho a respirar libremente”, indica el informe.
De médicos a delatores
En El Salvador, la prohibición total del aborto ya había transformado el parto en un potencial campo minado legal, con paramédicos o personal sanitario acusando a mujeres bajo sospecha de aborto. Pero con el régimen de excepción, la dinámica de terror se ha institucionalizado dentro de los hospitales, advierte un médico que habló con Focos en condición de anonimato, por temor a represalias.
La “conversación médico-paciente se convierte también en un interrogatorio”, afirma. Incluso antes del régimen, en El Salvador, el personal sanitario se conviertía en delator por temor a ser acusado de complicidad en un aborto. Ahora, también enfrenta la posibilidad de que su actuación u omisión se enmarque como un delito procesado bajo el régimen.
Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en 2025 se siguen registrando casos de mujeres culpabilizadas dentro de los mismos hospitales públicos tras sufrir pérdidas gestacionales. La atención médica, muchas veces, queda en pausa o es retrasada hasta que llega la policía o la fiscalía.
En su último informe “Del hospital a la cárcel”, la Agrupación Ciudadana aseguró que al menos un 54 % de denuncias en contra de mujeres procesadas por emergencias obstétricas vienen de hospitales públicos y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
Aunque el Ministerio de Salud (Minsal) no respondió a solicitudes de información para conocer datos de todo el sistema de salud pública, el ISSS detalló que ha atendido al menos 886 hospitalizaciones por emergencias relacionadas con el embarazo en lo que va del año. Estas, sin embargo, ya no son solo una carga sanitaria: cada uno de estos casos es ahora el de un parte médico que puede convertirse, bajo el régimen de excepción, en un parte policial si hay prejuicios, sospechas o temor.
Esto fue lo que le ocurrió a Manuela y a Carmen, encarceladas mucho antes del régimen de excepción; y que sigue ocurriendo ahora a las mujeres procesadas con el nuevo marco legal.
Carmen recuerda que, cuando su vida estaba en riesgo, nadie le brindó atención médica hasta que estuvo al borde de la muerte. Asegura que mientras sufría una hemorragia, escuchó unas voces que decían: “se va a morir, llevémosla a que se muera al hospital”. Esto ocurrió hasta horas después, en la madrugada. Cuando finalmente recuperó la consciencia, estaba esposada en camilla. Ese día, dice, el personal médico tampoco habló con ella. Han pasado 18 años sin que sepa qué ocurrió en su cuerpo y por qué su hija murió.
“Hay patologías del embarazo que se llaman abrupción de placenta, que es cuando la placenta se desprende antes de que salga el feto. Esto provoca partos intempestivos que son capaces de producir la muerte del feto intraútero o al nacer, y también causan hemorragias”, explica un médico del sistema de salud, al ser consultado sobre el caso de Carmen.
Aclara, además, que lo descrito corresponde a un choque hemorrágico. “Yo creo que cualquier persona entiende que si ni siquiera podía atenderse ella, menos va a estar en condiciones de atender a alguien más; por más su hijo que sea. Es una situación de completa incapacidad biológica para dar una respuesta: está inconsciente, está sangrando, está en shock, está luchando por su vida en ese momento”, indicó.
Entre el régimen y “nacer con cariño”
Las medidas tomadas por el personal sanitario en el régimen de excepción contrarían incluso los mismos lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud (Minsal), según el “Protocolo de Abordaje de las Emergencias Obstétricas” de 2022, un documento que surge tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Manuela, quien murió en 2010 de cáncer linfático, esposada a una cama de hospital, después que el Estado la criminalizara por aborto, y luego por homicidio agravado.
El protocolo del Minsal prohíbe a los médicos posponer “bajo ninguna circunstancia la atención médica oportuna” durante una emergencia obstétrica, y ordena no realizar “ninguna acción encaminada a aclarar la presunción de algún acto delictivo”, al considerar que “vulnera el secreto profesional y además retrasa la atención médica”.
Pero aún con este protocolo activo, según especialistas del sistema de salud y abogadas consultadas, se sigue delatando a mujeres dentro de los hospitales o incluso antes de llegar a un centro médico. Para uno de los doctores consultados, esto se debe a la falta de información sobre este protocolo en todo el sistema de salud.
“Una cosa es que simplemente se saque el documento, otra que se implemente, y otra es que se monitoree: brindar las herramientas y hacer planes de mejora si no se está cumpliendo” el protocolo, señaló.
Estas directrices del Minsal, aunque insuficientes, “al menos daban oportunidad de que el personal de salud no tuviera la duda de reportar o no un caso; el tema de criminalización podría haberse eliminado desde ese punto”, agregó el médico.
El documento, también llamado “Protocolo para el abordaje de atenciones en el período preconcepcional, prenatal, parto, puerperio y emergencias obstétricas desde una perspectiva de derechos humanos”, ha pasado además a un segundo plano: el nuevo protocolo, emitido en 2025 tras la aprobación de la Ley Nacer con Cariño, recibió el nombre de “Protocolo para la atención de la mujer en los períodos prenatal, parto, puerperio y atención del recién nacido”.
El nuevo protocolo del Minsal no menciona, por ejemplo, la necesidad de priorizar la atención hospitalaria por sobre la sospecha de delito. Esto prioriza la aplicación de la Ley Nacer con Cariño promovida por el Gobierno, ignorando las garantías contra la criminalización que exige la CIDH.
Focos solicitó una postura oficial al ministro de Salud, Francisco Alabi, a través de su teléfono personal y la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Salud, sobre los cambios en el protocolo de atención a emergencias obstétricas, por qué se retiró la orden para priorizar la salud de las pacientes por sobre las sospechas de un delito, y para consultar cómo se garantiza la protección del secreto profesional; pero al cierre de esta investigación, no hubo respuesta.
En la actualidad, El Salvador es uno de los cinco países que mantienen una prohibición total del aborto. En la mayor parte del mundo, este se aborda como un tema de salud pública y su interrupción está permitida bajo circunstancias específicas, como el número de semanas de gestación, el riesgo de vida de la persona gestante, la viabilidad del feto fuera del útero o incluso las condiciones en las que ocurrió el embarazo. Sin embargo, desde la reforma al Código Penal de El Salvador, que entró en vigor en 1998, se estableció la penalización total y absoluta del aborto en el país.
En noviembre de 2021, el Estado salvadoreño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la tortura en contra de Manuela, condenada a 30 años de prisión por una emergencia obstétrica, que evidenció una criminalización de mujeres que sufren complicaciones médicas de manera “desproporcional e injusta”. Esta sentencia sirvió para que al menos siete mujeres recibieran su libertad; pero el Estado sigue sin reconocer su responsabilidad.
En diciembre de 2024, llegó una segunda sentencia por el caso Beatriz vs. El Salvador, que encontró al Estado responsable por la violación de varios derechos a Beatriz y a su familia, y ordenó al Estado Salvadoreño reformar sus normativas y protocolos médicos en orden de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. La orden ha sido ignorada una vez más por el Estado.
El fallo evidencia cómo la penalización absoluta de la interrupción del embarazo pone en riesgo la vida de las mujeres y obliga al Estado a reconocer esto y a tomar medidas para no repetir este tipo de vulneraciones.
Carmen, Manuela, Beatriz. Sus nombres, escritos en expedientes judiciales y sentencias internacionales, trazan la línea de una deuda histórica. Una deuda que, lejos de saldarse, se profundiza con cada prórroga del régimen de excepción, convirtiendo la capacidad de gestar en una condena potencial y el sistema de salud, que debería ser un refugio, en el principal delator.



