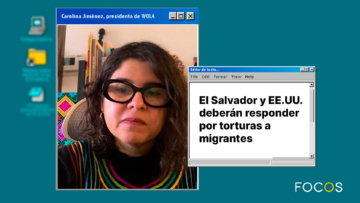
Migrantes torturados en El Salvador deben buscar justicia internacional: Presidenta de WOLA
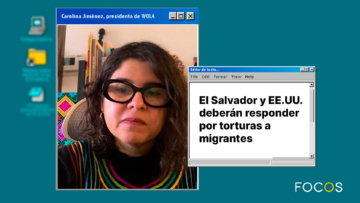
Carolina Jiménez, presidenta de WOLA, alerta en esta entrevista que las violaciones a los derechos humanos de 238 venezolanos trasladados desde Estados Unidos a El Salvador no prescriben. Llama a las familias de los cientos de torturados y sus familias a elevar los casos a tribunales internacionales ante la falta de independencia judicial en El Salvador.
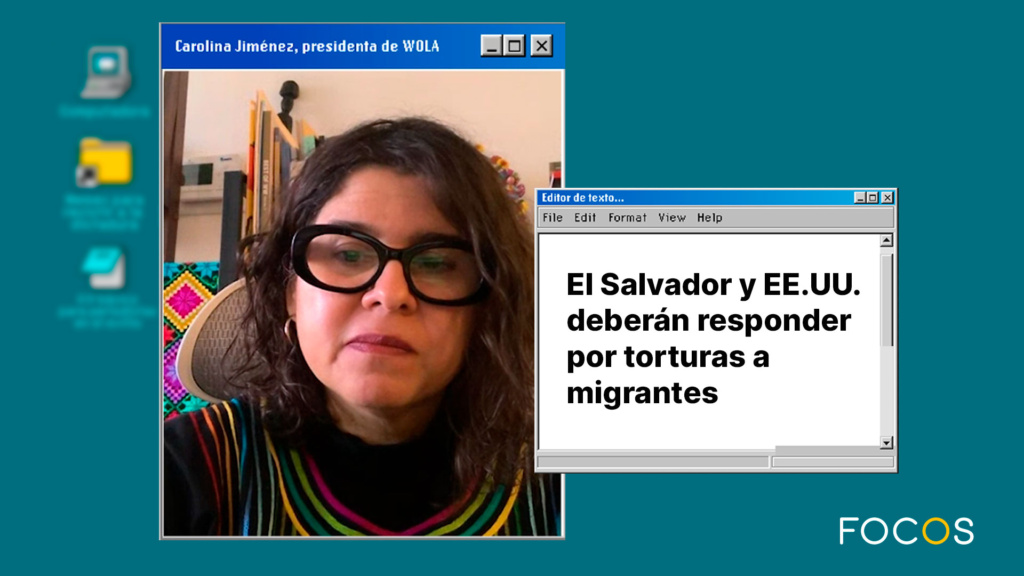
Nuevas evidencias de torturas y violaciones a los derechos humanos contra 238 migrantes venezolanos, trasladados en marzo desde Estados Unidos a una cárcel en El Salvador, exponen la responsabilidad de ambos gobiernos en un crimen que merece ser elevado a tribunales internacionales, señala Carolina Jimenez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Desde la mirada de WOLA, una institución referente del análisis de la política estadounidense hacia la región, la única forma en que haya justicia para estos migrantes es a través de una corte internacional. En El Salvador, la inexistente independencia del sistema judicial impide canalizar las denuncias de estas violaciones a los derechos humanos, obtener justicia ni reparación.
Jiménez aseguró que estas detenciones se enmarcan en un acuerdo político entre la administración Trump y Nayib Bukele, donde la “cooperación migratoria” ha derivado en estos graves crímenes. Así, la política exterior de Trump ha encontrado en el régimen autoritario de Bukele un aliado para satisfacer una promesa hecha a su electorado más radical: redadas y deportaciones masivas.
La presidenta de WOLA considera que como parte del trato, Bukele también se garantiza impunidad, después que se divulgara la suspensión de las investigaciones de la Fuerza de Tarea Vulcan, que investigaba el pacto del gobierno salvadoreño con la MS-13.
Esta íntima alianza se extiende ahora a la cooperación militar: una flota de aviones de combate estadounidenses está utilizando el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero como base militar, según reveló recientemente The New York Times.
Para Jiménez, esto pone a El Salvador como una base de las acciones bélicas de la administración Trump en América Latina; un movimiento que debería ser tratado con cautela por el gobierno salvadoreño, debido a una potencial escalada ofensiva que ponga al país más pequeño y vulnerable de Centroamérica en medio de un conflicto internacional.
Jiménez asegura además que, pese a la presión para iniciar una incursión militar, la vía pacífica y el diálogo siguen siendo esenciales para la resolución de conflictos en Venezuela, y que la comunidad internacional tiene un papel clave para garantizar la protección de los derechos humanos frente a políticas transaccionales que priorizan intereses políticos por sobre la justicia y la legalidad.
En esta entrevista, la presidenta de WOLA hace un repaso de la política exterior de los Estados Unidos en la nueva era Trump hacia América Latina, y explora la fragilidad de sus alianzas con el conservadurismo latinoamericano ante un potencial giro de la política doméstica norteamericana y el creciente impulso demócrata, a un año de las elecciones de medio término.
P: ¿En qué términos calificaría hoy por hoy la relación de la administración Trump con América Latina?
R: Para la administración (de Donald Trump) América Latina es casi una extensión de las prioridades de su política doméstica. Si uno ve las cosas que a la administración Trump realmente le interesan –y así lo demostró durante toda su campaña– son, entre otras, la seguridad y la migración. Son dos puntos de agenda muy importantes.
La política de deportaciones masivas que se ha vuelto la política insignia de esta administración toca América Latina porque un poco más del 80% de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, son latinoamericanos. Y en cuanto a la seguridad, la política de la administración Trump se ha enfocado en el tema de tráfico de drogas, algo que también liga a esta administración directamente con América Latina.
Desgraciadamente esa vinculación hacia América Latina no es una vinculación basada en criterios de cooperación democrática o defensa y protección de los derechos humanos, sino más bien una política, cuando mucho, transaccional –cuando lo podemos decir de manera positiva– o más bien una política de amenazas, del uso de la fuerza en el peor de los casos. Y también una política de alianzas por intereses que hasta cierto punto son ideológicos, como los que vemos con El Salvador, con Argentina, con ciertos movimientos políticos como el Bolsonarismo en Brasil; y cuando no, con políticas de castigo, como la que vemos con el gobierno colombiano y otros países.
Entonces, creo que estamos de vuelta en una relación de tensión entre los Estados Unidos y la región; y en el peor de los casos, en una política de agresión hacia ciertos países y ciertos gobiernos.
P: A simple vista identificamos que la relación del gobierno de Trump con la región, tal como usted lo ha mencionado, es una relación que pasa por aspectos pragmáticos. Vemos ese acercamiento precisamente con Bukele y Milei a través de diversos incentivos y, por otro lado, una mayor cantidad de sanciones y amenazas en el caso de Maduro y Petro en Venezuela y Colombia, respectivamente.
¿Cuál es el criterio que la administración Trump está tomando al momento de relacionarse con sus pares en América Latina? ¿Pasa estrictamente por un criterio de carácter ideológico o hay otros aspectos que deberíamos de considerar para poder descifrar esta manera en la que se relaciona con la región?
R: Hay que tener una cosa presente siempre en las relaciones internacionales, y es que los Estados no tienen amigos, tienen intereses y eso no es un tema exclusivo de los Estados Unidos, sino de cómo se manejan las relaciones internacionales en el mundo.
Lo que sí creo que caracteriza un poco la política del presidente Trump –y eso lo vimos en su primer periodo y lo volvemos a ver en este– es que la política exterior es profundamente hiperpresidencialista y el presidente Trump maneja las relaciones internacionales de una manera bastante personalista.
Entonces sabemos que tiene afinidad por los liderazgos que se le asemejan ideológicamente, y en ese sentido creo que presidentes como Bukele o como Milei, que son miembros de movimientos políticos cercanos al Trumpismo, son bienvenidos a su esfera de influencia.
Pero luego tenemos, por ejemplo, una relación muy particular que ha surgido ahora con el presidente Lula. El Bolsonarismo en Brasil es un movimiento político mucho más cercano al Trumpismo y, sin embargo, en los últimos meses, hemos visto un acercamiento entre Trump y Lula. Ha habido encuentros entre estos dos líderes que son muy pragmáticos.
Al final del día hablando de pragmatismo, hay pocos líderes más pragmáticos que Lula Da Silva. Hay que decirlo, tiene 50 años en la política brasileña y ha demostrado siempre ser un líder increíblemente flexible y adaptable a las circunstancias.
Y el presidente Trump lo ha dicho públicamente frente a las Naciones Unidas, y en todas partes, que tiene buena química con Lula. Obviamente también priman algunos intereses económicos importantes. Insisto, el presidente Trump es un presidente impredecible, impulsivo, pero muy personalista en cómo maneja las relaciones internacionales, porque así también manejaba las relaciones de negocios y, al final del día, no hay que olvidar que él nunca fue un líder político, siempre fue un un millonario que hacía negocios basándose bastante en sus instintos económicos y creo que así a veces tiende a gobernar.
Entonces, no cabe duda que tiene siempre un sesgo ideológico en cómo maneja sus relaciones con la región, pero también lo domina bastante ese instinto personalista que imprime a sus relaciones con varios liderazgos.
P: En este esquema de identificar los incentivos que mueven a Trump a establecer alianzas con sus pares en América Latina, ¿qué rol está jugando la batalla cultural?,
Identificamos de una manera muy predominante desde una postura del conservadurismo esta idea de ir tras las conquistas en derechos humanos que se habían logrado en los últimos años, sobre todo en lo relativo a diversidad sexual, derechos de las mujeres, entre otros aspectos que hacen a la concepción misma de derechos humanos y que Estados Unidos había promovido pero que ahora con Trump identificamos un claro retroceso en esto, y vemos cómo se imprime en las administraciones de Argentina, particularmente, de El Salvador, pero también de otros países esta idea de eliminar el lenguaje de género, etcétera.
¿Qué rol juega la difusión de un posicionamiento ideológico cultural de la política exterior de Trump hacia la región?
R: Lo vimos muy claramente apenas comenzó su administración con la eliminación de la cooperación internacional y con las condiciones que impuso para la poca cooperación internacional que quedó en pie. Estados Unidos representaba el 40 % de la cooperación internacional en el mundo. Haber eliminado de un plumazo esa cooperación implicó realmente un terremoto en el campo humanitario y en el campo de la cooperación y ha sido un golpe durísimo a la sociedad civil, tanto a la latinoamericana como la de otros continentes.
Y una de las cosas que más se vio en ese momento es que los primeros grupos que fueron golpeados fueron los que trabajan por los derechos de las mujeres, los derechos LGBTIQ+, etcétera. Y quedó muy claro que esos grupos han sido totalmente eliminados de las listas de prioridades y eventualmente pues todos los fondos que se mantuvieron fue con la condición de que no apoyaran ningún tipo de agendas. Entonces, es bastante claro que esta es una administración antiderechos y que en su política exterior esos antiprincipios están siendo promovidos y, por lo tanto, se ven reflejados en el tipo de alianzas que hace con movimientos antiderechos en otros lugares y con gobiernos antiderechos en otros lugares.
Creo que el tema es que en América Latina los derechos de las personas LGTBIQ+ o incluso los derechos de las mujeres han sido atacados trans ideológicamente. La prohibición total del aborto existe en Nicaragua, existe en Honduras, que tienen gobiernos de izquierdas. En Venezuela no existe ni siquiera matrimonio igualitario o unión civil después de 27 años de revolución socialista. Entonces, creo que una de las cosas difíciles de entender en América Latina es que en algunas revoluciones de izquierda se copto este movimiento, luego surgieron los independientes y han sido perseguidos y luego los movimientos anti derechos de derecha lo radicalizan y lo vociferan, pero ciertamente el Trumpismo ha abrazado esos movimientos anti derechos y los promueve a nivel de élites gubernamentales en América Latina.
P: En ese reparto de premios y castigos de la política exterior de Trump hacia América Latina, Bukele parece ser alguien que ha salido muy bien premiado. No solo hablamos de un respaldo de la administración Trump hacia la política punitiva, sino que también ha pasado por la suspensión de investigaciones que se realizaban contra la administración Bukele por su pacto con las pandillas en El Salvador, además de la cooperación de deportaciones.
Parece ser que Bukele está siendo consentido por parte de la administración Trump. ¿Qué gana Trump consintiendo a Bukele?
R: Yo creo que hay que verlo desde varios lados. En este momento hay una persona muy clave en la política exterior de Estados Unidos, que es el secretario de Estado, Marco Rubio, que es el primer hispano en ocupar ese puesto que fue por muchos años senador de la Florida, que conoce muy bien la región, que es perfectamente bilingüe y que tenía relaciones cercanas, por ejemplo, con el presidente Bukele y con otros liderazgos de la región, y que al llegar al poder Trump esas alianzas se vuelvan más sólidas, pero que había ya un terreno preparado.
Entonces, eso lo pondría yo como una antesala, no surge esa relación de la nada, sino que la llegada de Marco Rubio a ser jefe de la diplomacia norteamericana le daba a Bukele una plataforma tremenda para que esa alianza se fortaleciera, se solidificara y terminara siendo, como bien dices, el presidente consentido de América Latina para la administración Trump.
Ahora, ¿qué gana? Yo creo que nada más importante que lo que vimos en marzo de este año cuando 238 migrantes venezolanos fueron transferidos de manera ilegal al Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) para sorpresa de todos. Eso se gana, que un país acepte encarcelar ilegalmente a ciudadanos extranjeros que nunca han cometido un crimen en su suelo es algo inédito.
Y la única razón por la cual no han podido encarcelar más es porque los detuvieron en una Corte en los Estados Unidos, pero Estados Unidos había logrado que un estado aceptara la externalización de sus prisiones sin mayor problema legal, simplemente pagando unos pocos millones de dólares sin crearle ningún tipo de de conflicto en cuanto a las leyes de ese país.
O sea, en El Salvador no iba a haber ningún tipo de problema legal para que eso ocurriera porque sabemos muy bien que no hay independencia del Poder Judicial, porque Bukele ha cooptado todos los poderes públicos. Entonces, para Estados Unidos era la situación perfecta. Si no hubiese habido en Estados Unidos sentencias que pararan eso, Estados Unidos tenía mucho que ganar y poco que perder.
P: Carolina, usted ha dicho qué gana Estados Unidos: gana haber trasladado a estos migrantes venezolanos a las cárceles de El Salvador.
¿Usted podría concluir que la suspensión de las investigaciones que se impulsaban desde el gobierno de los Estados Unidos contra la administración Bukele por el pacto con las pandillas a cambio de haber recibido a esos migrantes, ha sido una acción de carácter transaccional?, es decir, ¿impunidad por cooperación migratoria?
R: Sí, totalmente. Insisto, yo creo que la migración ha sido desde la primera administración de Trump uno de los pilares fundamentales de su campaña política y la promesa que le ha hecho a los seguidores más fervientes de su proyecto, de liderazgo y de control del poder.
No todos los seguidores de Trump son MAGAs (Make America Great Again), los seguidores más fervientes y más radicalizados del proyecto político de Trump, que están más comprometidos con el proyecto de cambio cultural que implica una posición antiinmigrante, insisto, muy radical.
A ese grupo de seguidores es que va dirigido esa campaña tan dura y, hay que decirlo, tan cruel de las deportaciones masivas e incluso de la discriminación sistemática contra las personas que no son blancas, que no hablan inglés o que no tienen documentación.
Y cualquier apoyo que den otros estados a que se pueda llevar a cabo esa gran promesa de las deportaciones masivas es bien recibido y, en este sentido, un estado que estuvo dispuesto a cumplir con ese apoyo fue El Salvador y ese fue el precio.
P: Han sido más de 200 venezolanos migrantes residentes en los Estados Unidos los que fueron trasladados al Cecot, y posteriormente estas personas fueron trasladadas a Venezuela en lo que se denominó como un “intercambio de prisioneros”.
Sin embargo, ahí hubo violaciones a derechos humanos que han sido retratadas por distintos medios internacionales y las víctimas han relatado los abusos que hubo contra su integridad durante esta prisión en El Salvador.
¿Aún hay margen para estas víctimas para exigir justicia y reparación por esos derechos humanos que les fueron vulnerados en las cárceles salvadoreñas?
R: Sí, las víctimas han expresado en diferentes ocasiones que fueron víctimas de tortura. Y la tortura es un crimen que no prescribe bajo el derecho internacional de los derechos humanos, porque es una violación grave de derechos.
Entonces, claramente es muy difícil que consigan justicia en el territorio donde fueron cometidos estos crímenes, que es El Salvador. Es el lugar donde en principio deberían poder denunciar esos crímenes, pero ni siquiera se respondieron a los Hábeas Corpus que se presentaron en su momento, cuando se intentó saber cómo estaban.
Yo recuerdo que fueron grupos de familias venezolanas a San Salvador intentando visitarlos, etcétera y todo eso, todas esas diligencias fueron imposibles.
Esto implica que tendrían que buscar justicia ante mecanismos internacionales porque no veo que El Salvador pueda generar mecanismos de reparación. Pero dada la gravedad de las denuncias, creo que sí, que en efecto sí es es muy grave, estamos hablando de tortura.
Además también hay que decir una cosa, hay que también ver cuáles son los otros estados involucrados en esto: ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos detuvo a estas personas, estuvieron detenidas en un centro de detención migratoria, y hasta ese momento sus familiares sabían dónde estaban. Pero hubo un momento en que mientras eran trasladados y enviados al Cecot, sus familiares no sabían dónde estaban, eso fue algo bastante grave porque una vez que salieron de Estados Unidos sus nombres y los números que ellos tenían en las bases de datos de migración desaparecieron.
El Salvador nunca dio sus nombres, no había información oficial y Estados Unidos tampoco. Sus nombres se supieron porque fueron puestos en un medio de comunicación que sacó la información, pero un medio de comunicación no es una fuente oficial.
Entonces, fueron detenidos por agentes del Estado, no se sabía su paradero, no había información de ellos. Eso, bajo el derecho internacional, es desaparición forzada. ¿Quién responde por eso? Estuvieron fuera de la protección del Estado.
Lo que te quiero decir es que aquí hay varias responsabilidades, las de El Salvador sin duda. A todo esto podríamos agregar que muchos de ellos eran solicitantes de refugio en los Estados Unidos, es decir, huían del gobierno venezolano.
Estamos hablando de personas que han sido víctimas de varios países y de varios gobiernos y desgraciadamente hay muchos obstáculos para que puedan acceder a la justicia, pero ojalá que esos procesos puedan darse porque la justicia tiene que ser para todos.
P: ¿Qué vías legales existen hoy por hoy para elevar la denuncia contra las administraciones de Estados Unidos y El Salvador por estos hechos violatorios a los derechos humanos?
Usted nos ha dicho que se enmarca dentro de la tipología de tortura y de desaparición forzada, pero ¿qué instancia podría aglutinar o qué vía podría impulsarse para poder elevar estas denuncias de manera formal contra estas administraciones?
R: Yo recomiendo que acudan a organizaciones no gubernamentales. Si las personas no tienen medios para contratar a abogados privados, allí están muchas organizaciones en El Salvador, algunas en el exilio como Cristosal, el Servicio Social Pasionista. Nosotros en WOLA siempre estamos dispuestos a ayudar al igual que Amnistía Internacional, pero también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los mecanismos de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo para la Desaparición Forzada, etcétera.
Hay que buscar organizaciones internacionales y mecanismos internacionales que acepten denuncias de casos, que puedan tramitar denuncias. Incluso poner las denuncias frente a los gobiernos.
Yo sé que suena a, “¿por qué voy a poner una denuncia en El Salvador? Si no me van a escuchar”, bueno, póngala, y si no lo escuchan, entonces ya uno puede decir internacionalmente, pues yo puse la denuncia y nunca me escucharon. Si hay riesgo, pues obviamente mejor no ponerla. Eso es algo que mide cada persona y cada familia.
Pero si no, hay organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comités ante las Naciones Unidas que sí pueden tomar casos individuales, es decir, casos de una persona o casos de una familia ante violaciones de derechos humanos.
P: En el caso de Venezuela y Colombia, hemos visto una clara ofensiva política y militar por parte de la administración Trump, que pasa desde sanciones económicas hasta ataques a embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico.
Antes de entrar al detalle, particularmente de los ataques a las embarcaciones, quiero hablar del caso de Venezuela, donde algunos sectores de la oposición han visto la necesidad de dar un paso a la vía militar porque las instancias de diálogo ya se han agotado en ese país para la transición democrática. Trump se ha negado de alguna forma en recientes declaraciones públicas, pero es algo que está latente.
¿Cómo responde usted a ese clamor intervencionista de un importante sector de la oposición venezolana?
R: Yo creo que es un llamado desesperado de parte de una oposición que efectivamente siente que se acabaron todas las vías.
Hace unos meses el New York Times reveló que Nicolás Maduro estaba enviando mensajes a Washington para que Trump supiera que estaba dispuesto a sacar a los rusos y a los chinos que tienen sus compañías operando en el país explotando petróleo, y además los muchos otros minerales que tiene Venezuela, desde oro hasta cobalto. Esa noticia fue un escándalo, obviamente, aunque no debería ser sorpresivo: por supuesto que Maduro también apuesta a obtener el apoyo de Donald Trump.
Inmediatamente, a los pocos días, recibimos la sorpresa de que María Corina Machado había ganado el premio Nobel de la Paz y, tal vez, también para nuestra sorpresa, aparece María Corina Machado dedicándole el premio Nobel de la Paz a Donald Trump.
Nombro estas dos cosas porque lo que quiero dejar en claro es la tragedia en la que termina estando Venezuela. Por un lado Nicolás Maduro ofreciéndole las riquezas del país a Donald Trump para que lo deje gobernar como gobernante de facto e ilegítimo que es y, por otro lado, la oposición también intentando ganarse esa atención y aceptando este apoyo militar para sacar a Maduro del poder.
Entonces, uno buscando a Estados Unidos para que apoye su permanencia en el poder y del otro lado buscando a Estados Unidos para que apoye que Maduro salga del poder. En medio de esas dos solicitudes, el pueblo venezolano. Y creo que esa es la tragedia de un país ante un gobierno ilegítimo, autoritario, represivo y una oposición que creo que está absolutamente agotada, una buena parte en el exilio o tras las rejas y una líder en clandestinidad. Es verdaderamente una situación muy difícil, lo que si no creo es que los venezolanos quieran dirimir este dilema y este conflicto con violencia.
P: Usted ha señalado que es una oposición que está agotada, también llamó a este clamor de intervención “una medida desesperada” a las condiciones que vive Venezuela.
Sin embargo, ¿qué le hace pensar de manera particular a usted que el diálogo sigue siendo una vía por la cual es posible generar una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela?, ¿qué elementos tiene usted, para contrarrestar, que la vía de la intervención militar –que por supuesto goza de mucho apoyo, pero también de mucho reproche por las violaciones a los derechos humanos que puedan existir– está agotada en Venezuela?
R: Yo creo que la oposición goza de legitimidad. La gente lo demostró el 28 de julio del 2024. La gente salió en masa a votar en un país donde no había condiciones para votar. Entonces, eso demuestra que hay una oposición con legitimidad y con apoyo popular.
Y, por otra parte, también se demuestra que el gobierno solo puede gobernar con represión y vigilancia y muchísima censura. Así un país es invivible y realmente no sé qué gobernante quiere vivir así diariamente cuidándose las espaldas, teniendo que luchar para que hasta los vecinos se tomen una foto con él o lo inviten a un foro.
Creo que lo que ha llevado a períodos de negociaciones es justamente lo duro y lo difícil que se le ha hecho al propio Maduro gobernar, y las oportunidades que ha sabido aprovechar la oposición de esos momentos, pero ha sido clave el apoyo que ha dado la comunidad internacional para que se den momentos de negociación.
Hay una amenaza creíble. O sea, llevamos 70 muertos en el Caribe y en el Pacífico, hay una presencia militar totalmente visible, y hay una oposición legítima que ha dicho: «Nosotros estamos acá, si ellos quieren venir a negociar, adelante.» Creo que la oposición tiene que dar un paso y decir: «Sí, vamos a negociar, estamos dispuestos a hacerlo y estamos dispuestos a respetar acuerdos».
Pero se necesita construir confianza entre esos dos lados y eso creo que es difícil porque desde el 28 de julio hasta acá ha habido puentes muy rotos. O sea, construir confianza entre ambos va a ser bastante difícil.
P: Retomando la situación de las operaciones militares estadounidenses en el Mar Caribe y el Pacífico en donde efectivamente, usted ya lo mencionaba, se registran al menos 70 asesinatos extrajudiciales. ¿Están teniendo estas acciones algún efecto para disuadir al régimen de Maduro, o algún efecto de carácter político más allá de la justificación del combate al narcotráfico?
R: Es una excelente pregunta porque yo creo que tiene dos respuestas o dos lecturas que pueden ser muy distintas entre sí.
Una respuesta es, tiene que ver con los costos de salida o con los costos de permanencia de esa cúpula militar que le da sustento a Nicolás Maduro.
Pueden considerar que quedarse y permanecer al lado de Maduro es muy costoso porque esos militares, esa gran movilización militar de los americanos es un “vienen por ellos”, entonces es mejor retirarse a tiempo y abandonar el poder y buscar una salida, o por el contrario, pueden sentir que es mejor quedarse porque van a terminar mal si se van, porque no hay manera de negociar con los Estados Unidos, porque es mejor quedarse hasta el final, porque no pueden confiar en el gobierno norteamericano que está matando a quien se les ocurre en el Caribe, porque definitivamente es un gobierno intervencionista, que no tiene ningún tipo de intención de negociar con el Madurismo.
Entonces, yo creo que el problema es justamente que la amenaza ha sido tan grande que no genera ningún tipo de confianza en ese círculo de poder que rodea a Nicolás Maduro y creo que hasta este momento también es muy difícil leer adentro el gobierno de Nicolas Maduro, porque la falta de transparencia es total, pero hasta este momento no conocemos de ninguna defección. O sea, no se ha escuchado de que haya un general importante que haya abandonado el círculo de poder.
No se conoce de ningún ministro, de ninguna figura importante que haya huido y que haya dejado solo a Maduro. Y eso es preocupante porque quiere decir que ese círculo de poder sigue bastante unido.
P: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado recientemente estos ataques contra las embarcaciones y las ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe y el Pacifico. El Gobierno de los Estados Unidos dice que lo hace en función del combate al narcotráfico.
WOLA se ha posicionado de una manera muy contundente contra ese tipo de medidas para frenar el flujo de la droga hacia los Estados Unidos. Si no es el ataque armado contra estas embarcaciones, ¿cuál sería una vía correcta para poder combatir el flujo de las drogas hacia los Estados Unidos y atender el asunto de fondo?
R: En primer lugar, cuando tú miras lo que está matando a los americanos, – porque el presidente Trump dice: «Yo quiero evitar que sigan muriéndose los americanos por la droga” – yo estoy de acuerdo con él, o sea, ¿quién quiere que sus ciudadanos se mueran por sobredosis? Ningún presidente quiere que sus ciudadanos se mueran por sobredosis. Yo tampoco quiero que ninguno de mis vecinos se muera por sobredosis.
Entonces, uno va a buscar las cifras: ¿quiénes se están muriendo por sobredosis? Los que consumen fentanilo. El fentanilo viene de México. Los precursores del fentanilo los envía China a México, en México se manufacturan y luego cruzan la frontera y entran a los Estados Unidos.
En el 2023, entre 75,000 y 78,000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos. Es un número altísimo. Pero ya en el 2024 ese número se redujo en un 40%. Entonces la pregunta es, ¿cómo se redujo? Ese número sigue siendo una cifra altísima, pero se redujo. Bueno, se redujo porque hubo medicinas que pudieron parar las muertes por sobredosis.
Se tuvo muchísima disponibilidad a la Naloxona, con esa medicina se redujeron las muertes por sobredosis, se puso muchísimo más énfasis en los tratamientos, se pagaron los tratamientos desde el estado, entonces, ¿qué funciona? Funciona cuando la política de drogas se vuelve un tema de salud pública, pero Estados Unidos tiene 50 años en guerra contra las drogas y el consumo de cocaína en el mundo sigue subiendo.
Entonces, cuando tú utilizas la salud pública para atacar el consumo de drogas y para frenar las muertes por sobredosis se reducen las muertes por sobredosis. Cuando militarizas la respuesta frente a las drogas, usualmente lo que tienes es muchos más muertos por las guerras que por las drogas. Eso está tan probado, esas estrategias están tan probadas que lo que parece increíble es que las vuelvan a probar, además con bombas en el Caribe, pero creo que es parte de ese teatro que caracteriza tanto a la administración Trump.
Lo que sí creo es que ahora están viendo las encuestas. Si tú ves el primer video que nos sorprendió a todos, salió el 2 de septiembre, cuando el ahora secretario de Guerra –antes secretario de Defensa– pone el video y dice: «Hemos asesinado a 11 narcoterroristas –que por cierto, es una cosa que no existe legalmente, el narcoterrorismo no existe jurídicamente– en el Mar Caribe en ese momento”. Ya han pasado dos meses, y las encuestas comienzan a disminuir el apoyo por esas medidas.
Cuando al principio se decía: «Estamos asesinando a quienes vienen a asesinar a nuestros compatriotas”, la gente decía: «Si vienen a asesinar a los americanos con sus drogas, lo apoyamos…» A medida que fueron informando a la población, señalando que “esto no reduce el consumo de fentanilo”. “El fentanilo no viene de ahí”. “El fentanilo se está reduciendo con la droga Naloxona, con la medicina”. “No está muy bien comprobado si esas personas traían drogas o no”. “No se sabe quiénes son”, etcétera. Una vez que se empieza a dar esa información, se ve con mucha claridad que el apoyo a esas acciones militares en el Caribe han venido perdiendo apoyo, incluso entre los votantes republicanos.
P: Para cerrar con ese punto, quisiera hablar de estas personas que han sido víctimas de esos ataques a quienes se les ha denominado como “narcoterroristas”.
¿Actualmente hay alguna instancia investigando estos ataques y estas ejecuciones extrajudiciales?, y quiero hablar particularmente del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de rol está jugando en función de estos ataques unilaterales de la administración Trump a través del Departamento de Guerra?
R: Ha habido dos votaciones en el Senado para intentar limitar el poder de la rama ejecutiva, en este caso, principalmente de la Casa Blanca, el secretario de Guerra, el secretario de Estado y no ha pasado ninguna de las dos resoluciones porque el Partido Republicano controla el Senado. Entonces, allí el Congreso ha fallado en su rol de limitar ese poder de la rama ejecutiva.
Han también llamado a briefings a puertas cerradas al secretario de Estado, los líderes de los comités que más relevancia tienen en este tema, el Comité de Inteligencia, el Comité de Defensa, el Comité de Relaciones Militares o de Relaciones Exteriores conformados por ambos partidos, y como son briefings confidenciales, los miembros de esos comités, los congresistas, no pueden dar demasiada información sobre qué se discute, pero de manera general cuentan qué sucede allí y los demócratas salen molestos diciendo que no recibieron la información adecuada, que están totalmente convencidos de que las acciones son ilegales y los republicanos salen diciendo: «Me siento muy satisfecho de lo que nos dijeron los secretarios». Entonces están muy divididos por líneas partidistas.
Lo que sí hemos visto es que a medida de que van pasando los días empezamos a ver republicanos dudando y esto creo que es el cambio positivo. En el último voto por la resolución, votaron más republicanos a favor de una resolución que limitara el poder del Ejecutivo. Bueno, una se abstuvo, otra votó en contra y en los briefings secretos unos guardaron silencio al salir en vez de pronunciarse a favor de lo que habían dicho los secretarios.
Entonces, sí creo que va a haber, insisto, creo que sobre todo con las elecciones recientes que hubo de gobernadores, de alcaldes – en donde realmente el Partido Republicano perdió de una manera bastante importante- y considerando que hay elecciones de Congreso en el 2026, creo que el Partido Republicano se va a pensar dos veces cómo se posiciona frente a las acciones impopulares del presidente.
P: Siempre en función de esa presencia militar de los Estados Unidos en la región, el New York Times publicó recientemente que en El Salvador al menos tres aviones militares estadounidenses, uno de ellos fuertemente armado, han comenzado a realizar operaciones desde el Aeropuerto Internacional. A eso se suma el despliegue de más de 10,000 soldados, drones y buques en el Caribe y el Pacífico.
¿Qué implicaciones tiene para un país como El Salvador involucrarse como facilitador de una potencial intervención militar en un tercer país?
En el caso de El Salvador se pone a disposición el aeropuerto, pero también ahora mismo en Ecuador está en marcha una consulta a la ciudadanía para saber si se reactivan las bases militares allí, ¿qué consecuencias se prevén para esos terceros países que sirven como base para las operaciones militares de los Estados Unidos?
R: En primer lugar, insisto, es una reafirmación total y absoluta de esa alianza entre Bukele con esta administración (Trump), en los Estados Unidos. Que igual les revierte a la administración de Bukele o del presidente Noboa en Ecuador sobre la que ellos igual tomarán ventaja y sobre la cual también pasarán factura, o sea, también tienen que ganar algo ellos. Y creo que en el caso de Bukele ya ha sido más que claro qué gana.
Creo que una cosa que habría que ver es que si esos aviones luego son utilizados para cometer actos que son violadores del derecho internacional, tendríamos que ver en qué incurrirán los países que se prestan para hacer las bases desde donde estos aviones parten, o desde donde estos aviones operan y eso es algo que honestamente el Gobierno, la Cancillería de El Salvador o del Ecuador deberían analizar con claridad. No es cualquier cosa.
P: ¿Qué escenarios se abren en este contexto?, es decir, ¿qué deben de considerar las cancillerías de El Salvador y el Ecuador al momento de prestar sus territorios como bases militares a intervenciones estadounidenses?
R: Yo no quisiera pensar en un escenario de este tipo, pero si Estados Unidos decide atacar a Venezuela, el escenario es el de un ataque aéreo. Yo no creo en lo absoluto que Estados Unidos piense en atacar a Venezuela de manera terrestre, es decir, que envíe soldados, porque el presidente Trump está totalmente en contra de poner las botas en el suelo. Sería un ataque aéreo.
Ahora bien, Venezuela tiene una defensa aérea muy apoyada por los rusos durante los últimos años. La gran pregunta que habría que hacerse es, ¿qué pasa si uno de esos aviones de Estados Unidos es atacado por uno de los aviones de la Fuerza Aérea venezolana, pero que es un avión ruso? ¿Qué pasa si el gobierno de Rusia decide apoyar al gobierno venezolano de una manera más contundente?
Estaríamos ante una escalada militar en América Latina. Tendría entonces el gobierno de Estados Unidos que responder a un ataque a uno de sus pilotos y a uno de sus aviones. O sea, ese tipo de cosas hay que pensarlas, porque entonces no sería simplemente un ataque de 3 horas y ya, tendríamos que pensar entonces que Estados Unidos tendría que responder a ese ataque y luego los rusos tendrían que responder.
Y entonces eso implicaría que El Salvador se convierta en la base, ya no de tres aviones, sino de más. Y creo que eso es una responsabilidad de un tercer país que va a tener que asumir un lugar en un posible conflicto bélico en el que no sé si quiere estar. Y ojalá, insisto, en que estos escenarios no se den, pero son escenarios que cuando aceptas esa responsabilidad inicial tendrías que pensarlo.
P: ¿Cómo podemos entender ese comportamiento de mayor presencia militar estadounidense en América Latina? ¿Tiene que ver con una lucha antidrogas exclusivamente, o con una contención migratoria, o es más bien un reposicionamiento geopolítico frente a China y Rusia?
R: Yo creo que lo primero es la parte geopolítica. Creo que para la administración Trump, América Latina es su teatro de operaciones. Hay una claridad para esta administración, sobre todo, teniendo a un secretario de Estado que es hispano, que conoce muy bien la región y que ha priorizado esta región en su trabajo y en su política exterior. Y dada la visión que tienen de geopolítica en general, convertir a la región latinoamericana en su teatro de operaciones implica tener una relación de mucho más control sobre lo que pasa geopolíticamente en la región.
Eso no quiere decir que va a abandonar a las otras regiones, pero ya vemos, por ejemplo, que la relación con China en este momento no está tan llena de tensiones como lo estaba hasta hace poco, lo cual quiere decir que podría haber un arreglo para permitir que China se ocupe de Asia siempre y cuando se aleje de la zona preferencial de Estados Unidos que sería América Latina.
Entonces creo que eso va a ser posiblemente parte del arreglo. Creo también que Estados Unidos entiende que para controlar la migración necesita controlar esta región, porque justamente la frontera con México es el punto en donde entra la migración irregular, la ha controlado, efectivamente, las llegadas. Las entradas han disminuido notablemente, pero también saben que esas disminuciones son temporales. Ya lo hemos visto antes, se cierra la frontera por un tiempo, pero luego hay un huracán en la región y eso puede cambiar drásticamente. Entonces, ¿cómo asegurarse de que esa migración pueda seguir controlada?, pues teniendo mucho más control sobre los flujos migratorios intrarregionales.
No hay que tapar el sol con un dedo. El fentanilo se manufactura en México y dos tercios de la producción de cocaína del mundo vienen de Sudamérica. Entonces, el problema con esa visión –que es totalmente errado el diagnóstico– es pensar que el problema de la cocaína o del tráfico de drogas, ya sea del fentanilo o de la cocaína, es un problema de oferta. No hay oferta sin demanda y la demanda viene de Estados Unidos.
Entonces, eso va a ser una estrategia fallida nuevamente, creer que se controla todo a través de la oferta y creer que la demanda no existe, no entender que la demanda es un problema de salud pública. Pero la visión de esta administración es que la oferta se puede acabar y además que se puede acabar militarmente. Pero sí, esa es la apuesta que están haciendo.
P: Quiero retomar un elemento que usted mencionó hace unos minutos que tiene que ver con la política doméstica en los Estados Unidos. El reciente proceso electoral en ese país ha tenido al Partido Demócrata como su protagonista no solo por los resultados, sino por sus figuras a lo largo del país y esto nos abre la inquietud de cuál será el escenario que se plantea para los Estados Unidos en sus elecciones de medio término en noviembre de 2026.
¿Usted cree que se ve vulnerable y frágil el poder de Trump de cara a estas elecciones de medio término y a la luz de los resultados del reciente proceso electoral?
R: En este momento, si las elecciones fueran mañana, no creo que el presidente Trump pudiera ganar las elecciones. Si las encuestas son creíbles, él está en uno de sus puntos más bajos de popularidad. La inflación está nuevamente aumentando, hay poco crecimiento económico, los impactos del cierre del gobierno que en este momento ha sido el más largo de la historia y algunas de sus medidas son impopulares. Incluso la deportación masiva comienza a ser impopular porque todo el mundo está viendo las imágenes de ICE, de la policía migratoria, que se han vuelto muy agresivos en la manera en la que detienen a los migrantes. Hay muchos casos de detención de madres frente a sus hijos, hay casos de detención de ciudadanos norteamericanos que simplemente son detenidos por su color de piel, etcétera.
Entonces, creo que hasta en esas medidas que en algún momento fueron apoyadas, ya la población siente que ha cruzado líneas que nadie acepta. Así que sí creo que la población comienza a tener un tremendo rechazo. Eso ha sido demostrado tanto en las elecciones de algunas gobernaciones y otras áreas clave, como en las protestas masivas que hemos visto en los últimos meses en donde los norteamericanos han salido a decir: «No queremos un rey», las llamadas “No King protests’”, que sí fueron millones de personas en algunas de las ciudades más grandes del país, protestas muy pacíficas, algunas muy creativas con disfraces, etcétera.
Ha habido también mucho rechazo a la idea del presidente de enviar tropas a algunas ciudades todas controladas por alcaldes demócratas, por ejemplo, Chicago o Portland. Aquí mismo en Washington, es una ciudad pequeña, donde además está el servicio secreto, la policía, el hecho de que el presidente haya decidido traer la guardia sin ninguna necesidad ha incomodado muchísimo a los residentes de la ciudad. Entonces, salir del metro y encontrarte a militares con armas es una cosa que es verdaderamente extraña y que no creo que los mismos guardias no saben qué hacer. Porque no hay nada que hacer.
Creo que esas son cosas que ponen a la ciudadanía muy en contra del gobierno y generan una ruptura de un tejido social en donde la convivencia hasta ahora con los militares había sido pacífica. Entonces, que pongas a la ciudadanía en contra de los militares, no es algo a lo que los ciudadanos en este país están acostumbrados.
Creo que está cruzando líneas que antes no se cruzaban y creo que si esto continúa así y no hay un cambio importante dentro de las políticas internas de la administración, puede ser muy castigado en las urnas el Partido Republicano en las elecciones legislativas de noviembre del 2026.
P: ¿De qué manera un cambio, un giro en estas elecciones de noviembre de 2026 que definen una nueva correlación política en los Estados Unidos pone en riesgo estas alianzas de la administración Trump con sus gobiernos aliados en América Latina (el caso de El Salvador, en el caso de la Argentina)?, ¿Cómo esta reconfiguración puede poner en riesgo estos acuerdos?
R: Bueno, creo que le daría al Congreso (de los Estados Unidos) mucho mayor poder de contrapeso. Una cosa que no estamos casi viendo hoy en día son las audiencias en el Congreso. O sea, hay que luchar para que el Congreso llame a un secretario a rendir cuentas sobre algo que ha hecho. Nosotros no hemos visto al Congreso realmente pidiéndole explicaciones al secretario de Comercio por esa ayuda que le dio al presidente Milei y todavía estamos tratando de entender por qué, eso lo pagan los impuestos que pagamos todos en este país.
¿Por qué no hay briefings públicos?, ¿por qué no hay audiencias públicas, no a puertas cerradas sino frente a todo el Congreso o frente al público y al pueblo norteamericano sobre los ataques militares en el que llevan 70 muertos? Porque el Congreso no los está llamando.
Una vez que haya un cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso, todas esas cosas podrían ser audiencias públicas, podrían escribirse informes, podría estar la sociedad civil hablando frente a los congresistas sobre estos temas. Cuando eso pase, estoy segura que se lo pensarían dos veces muchos de estos miembros del gabinete en actuar de esta manera.
Pero en este momento ese tipo de audiencias, ese tipo de acciones no se dan porque la correlación de fuerzas es distinta.
P: Eso para la administración Trump, pero para la administración de los países latinoamericanos que confabulan y se articulan con con esa política exterior, ¿qué mensaje tiene usted con ese cambio de correlación?
R: Creo que también podrían perfectamente los congresistas investigar, o sea, los congresistas tienen también la posibilidad de ir a estos países. Los congresistas también tienen influencia sobre lo que hace el presidente de la República, o sea, el presidente de Estados Unidos con sus acciones frente a cualquier país.
Uno ve las cartas que le puede escribir un congresista a las acciones que haga Trump o cualquier miembro de su gabinete frente a un país. Si, por ejemplo, la Cámara Baja cambia y la mayoría se vuelve demócrata, los comités, los jefes de los comités, los líderes del comité pasan a ser demócratas. Entonces, el Comité de Relaciones Exteriores pasaría a ser liderado por los demócratas. Ellos llamarían a rendir cuentas por cualquier acción de relaciones exteriores que la Casa Blanca o el secretario de Estado, tome, o sea, sí comienzan a tener un rol de veeduría muchísimo más claro y sobre las relaciones exteriores del país con El Salvador. Ese contrapeso es muy importante y en este momento básicamente no existe.



