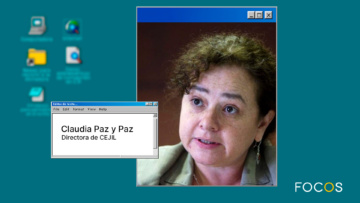
“Silenciar a las voces disidentes es una muestra clara de que no existe una democracia real”: Claudia Paz y Paz
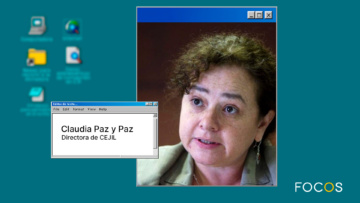
En El Salvador y Guatemala, ya sea bajo un régimen de excepción o un sistema de justicia cooptado, los periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia independientes son silenciados mediante detenciones arbitrarias y leyes represivas. En esta entrevista con Focos, Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL y exfiscal general de Guatemala, analiza cómo estos regímenes buscan anular toda voz crítica, el papel crucial de las elecciones de 2026 en Guatemala y por qué, en un contexto global adverso, la unidad y las nuevas estrategias de la sociedad civil son la última barrera de contención contra la avanzada del autoritarismo.
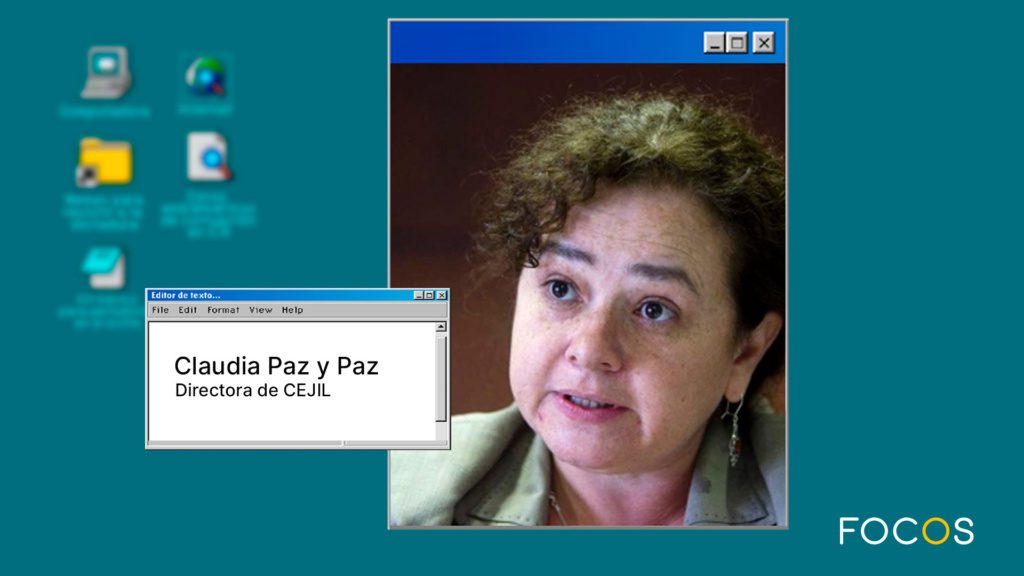
Centroamérica es una de las regiones del mundo más letales para las personas defensoras de los derechos humanos. En 2024, 36 activistas fueron asesinados por el simple hecho de exigir garantías mínimas para una mejor calidad de vida de las personas más vulnerables. Lejos de dar un giro a esta realidad, en 2025, de manera particular Guatemala y El Salvador, se ha profundizado la persecución y criminalización de la defensa de los derechos más esenciales.
En El Salvador, entre 2020 y 2025 al menos 130 personas defensoras y periodistas tuvieron que huir de la ola represiva del régimen de Nayib Bukele, quien ha silenciado en la cárcel las voces disidentes de abogados y ambientalistas críticos a su gestión.
Un caso emblemático es el de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la oenegé Cristosal, quien fue detenida tras documentar graves violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción en el gobierno de Bukele. Amnistía Internacional identificó que su arresto fue políticamente motivado y la declaró “presa de conciencia”.
En Guatemala, las autoridades del Ministerio Público han sido sancionadas internacionalmente por “socavar la democracia” y perseguir a operadores de justicia independientes, periodistas y líderes indígenas. Un ejemplo representativo es el del periodista José Rubén Zamora, contra quien la fiscalía guatemalteca impuso una condena por un presunto caso de lavado de dinero. Recientemente, una Cámara Penal anuló dicha sentencia.
Para Guatemala, 2026 se proyecta como un año decisivo. Ese año se renovarán el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, instituciones claves que podrían impulsar una regeneración democrática o, por el contrario, desmantelar de una vez por todas las ya escasas esperanzas de cambio, tal como ha ocurrido en El Salvador.
Esta regresión autoritaria es una realidad en toda Centroamérica. Para entender los mecanismos que alimentan esta espiral represiva y vislumbrar posibles salidas, en Focos entrevistamos a Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y exfiscal general de Guatemala.
Entre 2010 y 2014, Paz y Paz se enfrentó a las profundas raíces de la corrupción y el crimen organizado en su país. Por ello, hoy es perseguida, al igual que otros operadores de justicia que se atrevieron a desafiar una estructura de poder que sigue arraigada en la institucionalidad guatemalteca y que, desde la mirada de la exfiscal, impide provocar los cambios tan anhelados por su pueblo.
Saúl Hernández Alfaro: Quiero iniciar la entrevista hablando de manera particular de El Salvador y de un comunicado reciente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido a partir del caso de Ruth López y Enrique Anaya, dos abogados críticos al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. La CIDH ha solicitado al Estado de El Salvador que puedan, tanto Ruth como Enrique, tener acceso a comunicación con su familia y sus abogados, dado que la Comisión ha determinado que existen graves riesgos para la vida, la salud e integridad de ambos prisioneros en El Salvador. Ambos están en incomunicados actualmente.
Desde el análisis de CEJIL, ¿han identificado que en ambos casos se configuran las condiciones para determinar que tanto Ruth como Enrique son presos políticos del régimen de Nayib Bukele?
Claudia Paz y Paz: Creo que a nosotros no nos queda duda desde CEJIL de que se trata de persecución infundada, de casos de criminalización. Mal utilizar el derecho penal para silenciar las voces de las personas oponentes, en este caso con una especial gravedad, dadas las condiciones que tú mencionas.
Recordemos que hay un estado de excepción, un estado de no garantías en El Salvador, ya no se podría llamar de “excepción”, no hay ningún tipo de garantías judiciales, entonces la criminalización es aún más grave porque permite estos abusos como la incomunicación.
Creo que la Comisión tiene suficiente fundamento para afirmar que estas personas se encuentran en grave riesgo para su vida, su integridad física y su salud. Por supuesto que se les ha violado el derecho de defensa, la posibilidad de comunicarse con su defensor, con sus familias y muchas otras garantías procesales están totalmente anuladas en el régimen ahora en El Salvador.
S: Puertas adentro, el régimen de Nayib Bukele justifica la captura de Ruth López vinculada a un caso que se sigue contra un exfuncionario del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y del cual Ruth era su asesora; y de Enrique Anaya sobre un presunto caso de lavado de dinero.
Usted de manera contundente señala que ambos son casos infundados y CEJIL en un comunicado les llamó espurios e infundados. ¿Por qué se asegura con esta contundencia de que han sido casos que no tienen un soporte que permita concluir que ambos están debidamente justificados para guardar prisión en El Salvador?
C: En cualquier caso, las personas tienen derecho a la defensa. La prisión preventiva debe ser excepcional luego de haber escuchado los argumentos y con mínima evidencia. En este caso, como te digo, se han vulnerado todas las garantías procesales. La prisión ha sido usada abusivamente. Definitivamente la prisión preventiva no es excepcional, sino de cajón.
El propio estado de excepción vigente en El Salvador en este momento permite que se vulneren todas las garantías procesales y, por ejemplo, en el caso de Ruth, ella no manejaba fondos, o sea, no es posible, no hay forma de que hubiera podido cometer estos hechos.
S: Desde CEJIL, ustedes han urgido tanto a la Organización de Estados Americanos (OEA) como a las Naciones Unidas (ONU) para que el gobierno de El Salvador “pueda cesar inmediatamente la instrumentalización del sistema penal contra personas defensoras de derechos humanos o que expresen sus críticas al gobierno”. Sin embargo, en El Salvador vemos que poco o nada ha cambiado en los últimos meses. ¿Usted considera que tanto el Sistema Interamericano como las Naciones Unidas siguen siendo lo suficientemente útiles para poder frenar la represión autoritaria en El Salvador, pero también a nivel regional?
C: Definitivamente espero que el Estado de El Salvador cumpla con lo que está ordenando la CIDH, especialmente proteger la vida y la integridad física de ambos. También considero que es muy importante la posición de la Comisión. Es una resolución que demuestra claramente el grave riesgo en el que se encuentran estas personas privadas arbitrariamente de libertad. Y, creo que también, es una decisión que es muy importante, viendo la gravedad de la situación de El Salvador.
Tú mencionas Naciones Unidas, tú mencionas el Sistema Interamericano, la OEA. Creo que esta resolución es en parte su valor, lo que le está ordenando al Estado de El Salvador, pero también es lo que tienen que escuchar otros actores sobre la falta de garantía de los derechos humanos, la sistemática violación de los derechos humanos en El Salvador.
S: Le pregunto sobre la utilidad y el impacto que pueden seguir teniendo resoluciones emanadas por el Sistema Interamericano e incluso acciones de Naciones Unidas, porque vemos el caso de Nicaragua, que ha logrado escalar a un nivel de autoritarismo y represión tal que ahora mismo es un régimen dictatorial. A pesar de que se han emitido distintos comunicados y distintos llamados de atención del sistema interamericano y de las Naciones Unidas, no hemos visto un giro en estas políticas represivas. ¿Qué cree usted que hace falta para poder poner entre las cuerdas estas acciones autoritarias de los países y que probablemente el Sistema Interamericano y las Naciones Unidas hoy por hoy no dan o no tienen la capacidad de poder incidir en ese rumbo?
C: El Estado de El Salvador tiene que cumplir con lo que le está ordenando la Comisión. El derecho internacional no tiene manera de entrar al país, digamos, no es derecho interno, es derecho internacional y, sin embargo, y a pesar de las limitaciones que tú señalas, por ejemplo, en Nicaragua hay un consenso de que hay un régimen dictatorial y hay varias condenas. Ha habido condenas desde la Corte Interamericana, no solo ya la Comisión, sino también la Corte Interamericana sobre la situación que existe en Nicaragua. Y si Nicaragua quiere ser parte de la comunidad internacional, tendrá que cumplir con respetar los derechos humanos. Desafortunadamente, lo que hemos visto en Nicaragua es que están aislando al país, cada vez más, incluso salieron de la Organización de Estados Americanos, aunque sí siguen siendo parte del sistema interamericano. Por lo tanto, sus obligaciones frente al sistema y a la comunidad internacional en su conjunto continúan vigentes.
S: ¿Hay algunas otras acciones que usted cree que están quedando insuficientes como para generar incidencia en la política interna de los países? Vamos a hablar particularmente en Centroamérica y El Salvador, de manera muy puntual, para poder dar un giro en cuanto a este avance y esta regresión autoritaria que se vive en ese país. ¿Cree que hay alguna otra acción que esté quedando pendiente por parte de los actores internacionales para que esto cambie de rumbo?
C: Yo creo que, especialmente en El Salvador, es fundamental que se tome conciencia de la gravedad de la situación de los derechos humanos. A diferencia de Nicaragua, El Salvador todavía, por decirlo así, es bien recibido en muchos foros internacionales y creo que la comunidad internacional debe unir sus voces para condenar estos casos de criminalización, pero también muchísimos otros efectos perversos del régimen de excepción y, sobre todo, restricciones, por ejemplo, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación. Entonces, creo que sí, la comunidad internacional tiene un margen de acción muy grande y muy fuerte para que se comprenda en qué estado se encuentra la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador.
S: En el caso de El Salvador, recientemente la Asamblea Legislativa, que es dominada por el partido político de Nayib Bukele, aprobó una Ley de Agentes Extranjeros y que ya CEJIL, en diversos comunicados, ha señalado que “representa graves riesgos para el ejercicio del derecho a la defensa de los derechos humanos y la libertad de asociación”. ¿Podría ampliarnos por qué CEJIL determina que esta Ley de Agentes Extranjeros está siendo un bloqueo para la labor de personas defensoras de derechos humanos en el país?
C: Porque el margen para la aplicación de la ley es absolutamente arbitrario. O sea, se puede decidir quién se inscribe, quién no se inscribe, por la voluntad de un funcionario, sin que haya realmente una razón fundada, una decisión judicial, la comisión del delito, algo que justificaría, por ejemplo, la cancelación o no inscripción de una persona jurídica. Y eso nos parece sumamente grave.
Además, nos parece que es excesivo el impuesto que se quiere imponer a las organizaciones no gubernamentales. Ya sólo el registro es un control que creo que excede a los controles democráticos que deben existir en todo país sobre la transparencia, sobre los fines para los cuales están establecidas las organizaciones.
S: Sin embargo, el régimen de Bukele argumenta que, por un lado, lo que se busca hacer con el establecimiento de este impuesto es poder canalizar recursos para obras de desarrollo social; y por otro lado, que es importante regular lo que agentes externos al país determinan a través de sus dineros y mediante las organizaciones de la sociedad civil, como acciones de incidencia política dentro del territorio nacional, y que eso es importante regular.
¿Cómo reacciona CEJIL ante ese argumento de la administración de Bukele para poder justificar esa ley?
C: Que nos parece absolutamente espurio y es insostenible. O sea, si se necesitan fondos para el bienestar de la población salvadoreña, pues está bien que utilicen los impuestos de las y los ciudadanos, los priorice y los destine, por ejemplo, para estas tareas. Lo que no puede es condicionar lo que las organizaciones salvadoreñas quieren hacer, los derechos que quieren defender. Por ejemplo, eso no es potestad del Estado, eso es limitar la libertad de asociación. Y con esas mismas excusas, en Nicaragua, por ejemplo, ya se han cancelado todo tipo de organizaciones: universidades, organizaciones humanitarias, por supuesto, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos. O sea, son miles de organizaciones las que han sido canceladas.
Entonces, creo que sí es una expresión clara de autoritarismo y, por supuesto, que no es un argumento válido determinar cuáles son los fines que tienen que perseguir las organizaciones de la sociedad civil y si reciben fondos nacionales o internacionales para hacerlo.
S: Frente a la opinión pública, el régimen de Bukele ha presentado a la oposición política partidaria como el adversario a derrotar, pero en los últimos años la sociedad civil organizada se ha perfilado como el nuevo adversario que se interpone a los intereses del proyecto político del presidente Bukele en El Salvador. ¿Por qué la sociedad civil y los medios de comunicación terminan siendo un actor incómodo a los intereses de regímenes de corte autoritario alrededor del mundo?
C: Porque este tipo de regímenes necesitan silenciar cualquier voz opositora. Tú me preguntas por qué los periodistas, pues porque dicen la verdad, porque no soportan este tipo de regímenes, por ejemplo las investigaciones por corrupción, cómo han pactado con las pandillas, cómo se están violando los derechos humanos. Entonces para poder mantenerse en el poder requieren del silencio, el absoluto silencio, que no existan voces disidentes. Pero obviamente ese es el peor síntoma de un estado, en un supuesto, esperaríamos, estado de derecho. Es como una muestra clara de que no hay una democracia real.
S: ¿Qué pierde la sociedad civil en nuestros países? ¿Qué pierden nuestras sociedades cuando estos autoritarismos están forzando al desplazamiento forzado de distintos actores que, de alguna manera, podrían tener un rol y un contrapeso a sus proyectos políticos?
C: Creo que lo más importante es que se pierde la posibilidad de acceder, -o se dificulta más bien-, porque sé que se está haciendo un trabajo muy valioso desde el exilio, a la posibilidad de la ciudadanía de estar informada.
También las organizaciones sociales hacen un trabajo muy importante de protección de derechos humanos, de defensa de derechos humanos. Entonces, cuando ya se sometió como en El Salvador al poder judicial, con todas las acciones que realizó el gobierno de Bukele, por ejemplo, la Asamblea Legislativa de El Salvador, cuando destituyó a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, los nombró de manera espuria con toda la jubilación anticipada, también de los jueces ya limitó la protección que podía dar el poder judicial, y si ahora con esta remitida en contra de las organizaciones, lo que le va quedando a las y los ciudadanos es la absoluta indefensión, la absoluta desprotección.
S: En diferentes países dentro y fuera de la región ven al régimen de Bukele como un referente por la manera en la que se debería de ejercer el poder concentrado; un poder que no rinde cuentas, que va a sus anchas sin ningún tipo de control. Sus prácticas son vistas como ejemplarizantes para algunos regímenes autoritarios, o al menos es tentador incluso para otros que nos definen completamente sus convicciones democráticas. ¿Cómo el régimen de Bukele juega un rol dentro de este patrón autoritario que hoy por hoy se vive en nuestros países? ¿Considera que tiene un peso importante lo que está haciendo él como modelo para otras naciones?
C: Sí, sin duda creo que el mayor peligro es que es un régimen que tiende a ser al menos apetecido por muchos otros países en la región, sobre todo hay un clamor ciudadano, -y eso es totalmente entendible-, por tener mayor seguridad en la infiltración del crimen organizado, del narcotráfico en amplias esferas de los estados y de las finanzas de los estados, pues esto debilita la institucionalidad democrática. Creo que eso fue un poco también lo que ocurrió en El Salvador, frente a esta inseguridad, al control territorial que ejercían las pandillas, la ciudadanía estaba de acuerdo, con tal de tener un poco más de seguridad, o aparentemente de acuerdo, pues que se vulneraran sus derechos. Pero lo que no se ve es que esto es totalmente insostenible en el tiempo, y que el combate real al crimen organizado o el combate real a las pandillas no se logra así, que se puede lograr también de una manera mucho más eficiente haciendo investigaciones profundas, con persecución penal estratégica, persiguiendo los bienes que adquiere y maneja el crimen organizado, las pandillas o el narcotráfico.
Entonces, por un lado creo que hay formas de ser efectivos para el combate al crimen organizado, respetando los derechos humanos y el Estado de Derecho; y por el otro lado creo que lo que no se ve es que lo que permiten los niveles de violencia que existían en El Salvador, que hubo en Honduras, es la enorme corrupción entre las redes criminales y autoridades estatales, que no sería posible que el crimen organizado creciera de esa forma si no tuviera complicidad o actores estatales fueran parte directamente del crimen organizado.
Creo que todo lo que ha evidenciado la investigación periodística de los tratos entre el gobierno del presidente Bukele y las pandillas, es un ejemplo de toda esa corrupción que se esconde cuando la violencia llega a estos extremos.
S: Muchos sectores en la sociedad que justifican este proceder autoritario, desmantelando instituciones y actuando al margen de la democracia, señalan que la democracia establece procedimientos que no son expeditos y no son efectivos al momento de darle soluciones a la población, y la ciudadanía quiere respuestas ya, quiere acciones contundentes, inmediatas, y la democracia entonces entra en dinámicas de consensos, negociaciones, en algunos casos bloqueos legislativos hacia el presidente. ¿Cómo se logra proyectar hacia la ciudadanía la importancia que tiene esa institucionalidad, pero también poder superar esos bloqueos y estas restricciones que los acuerdos entre actores producen en democracia?
C: Creo que es una falsa disyuntiva pensar que o se tiene seguridad o se respetan los derechos humanos. Para tener seguridad se tienen que respetar los derechos humanos, sino vemos la enorme cauda que hay de personas privadas de libertad en El Salvador y personas que mueren bajo custodia estatal, que también son hechos gravísimos. Estoy convencida, y lo digo con conocimiento propio, como parte de mi carrera, de que sí es posible combatir el crimen organizado, combatir el narcotráfico, combatir a las pandillas sin necesidad de violar ningún derecho humano, respetando totalmente las garantías.
Creo que una forma de que la ciudadanía lo entienda, -y creo que por eso el periodismo independiente es tan importante-, es evidenciar la corrupción que hay detrás, porque no es que no se pueda, es que no se quiere. ¿Y por qué no se quiere? Bueno, pues porque hay tratos de distintas formas, de poder, de dineros, etcétera, que logran, que le ganan esta impunidad a las organizaciones criminales y que partes del Estado, todo el Estado, trabaje a su favor. O sea, la impunidad, la violencia, no son casuales, son expresiones de esta participación estatal también en las redes criminales.
S: En unos meses se va a definir en Guatemala el control de instituciones clave para sostener, ya sea la base de un régimen democrático, o volcar completamente hacia algo más de corte autoritario. Nos estamos refiriendo a la elección del Tribunal Electoral, la Corte Constitucional y el Ministerio Público en 2026. ¿Qué condiciones está evaluando actualmente en Guatemala, para que se produzca uno u otro escenario? ¿Cómo está viendo que se están moviendo los actores, pero también las condiciones políticas en general, para que las elecciones de 2026 de segundo grado de funcionarios en esas instituciones de control pueda proceder de manera transparente y orientada a elegir a las personas más idóneas para estos cargos?
C: Coincido que es un momento crucial para el país. Espero que las nominaciones que se tienen que hacer el próximo año, del Tribunal Supremo Electoral, de Corte de Constitucionalidad y de Fiscalía General, pues como señalas, ocurran de forma que las personas que tienen las mejores características, las personas que tienen las mejores capacidades, las personas que no tienen vínculos, que pueden limitar su independencia, su capacidad de actuar únicamente conforme a la ley, pues que ocurran de esa manera. Sin embargo, sabemos que esta no es una tarea fácil.
Se ha dicho muchas veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que incluyó a Guatemala al capítulo 4B, tres veces consecutivas, que el sistema de justicia está tomado. Entonces, no es tan fácil, aunque así debería ser, el deber ser, no es tan fácil que ceda el poder, por ejemplo, la fiscal general actual, que hay que decirlo ha sido sancionada por más de 44 países, que lo cedan tranquilamente, porque se benefician de la corrupción, se benefician de la impunidad.
Sin embargo, desde dentro de Guatemala y también desde fuera de Guatemala, hay muchos esfuerzos para lograr que estos procesos de eliminación sean tan importantes, pues ocurran de acuerdo con los estándares interamericanos de la materia. Por ejemplo, el propio Estado de Guatemala solicitó ayuda a la Organización de Estados Americanos y ya se nombró una misión de observación de estos procesos.
También la sociedad civil, las autoridades ancestrales, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones anticorrupción, la prensa independiente, se han organizado para monitorear estos procesos de eliminación y denunciar, obviamente, si existen anomalías. Yo creo que definitivamente, tristemente, así es, no podemos descartar que el Ministerio Público actúe de forma espuria, como ya lo hizo, con la re nominación de Consuelo Porras, criminalizando a integrantes de las comisiones de postulación o a los mejores candidatos. Pero creo que acciones concertadas en lo nacional, desde las fuerzas democráticas nacionales y con el acompañamiento internacional, pues esperemos que frustren estos intentos que seguramente ya se están viendo y que continuarán o se incrementarán el próximo año.
Varios procesos de criminalización que hemos visto en Guatemala se explican justamente para obtener mayores cuotas de poder frente a estos procesos que mencionamos. Por ejemplo, el caso en contra de uno de los integrantes de la planilla que actualmente tiene la presidencia del Colegio de Abogados porque el Colegio es uno de los de los comisionados en el caso del fiscal general, o todos los ataques que ha sufrido el Tribunal Supremo Electoral que está prácticamente intervenido. Entonces, creo que sí, es un momento crucial, no podemos descartar que estos intentos de quedarse con estas cuotas de poder continúen, pero definitivamente hay una tarea para la sociedad civil, nacional e internacional y para otras instituciones que están observando de cerca este proceso.
S: Ahora mismo ¿considera que hay condiciones para que tengamos una sociedad civil más activa, que haya una confluencia de actores guatemaltecos que puedan ponerle un alto a esto o sus expectativas no son muy altas al respecto?, y también agrego un un componente adicional: el mundo ahora mismo a través y particularmente del gobierno de los Estados Unidos y la administración Trump no ha demostrado de manera precisa estar volcada a atender los procesos del Estado de Derecho en esa región del mundo. ¿Cómo analiza este conjunto de elementos para poder determinar qué podemos esperar en los próximos meses en Guatemala?
C: Creo que definitivamente es un desafío cotidiano. O sea, no podemos dar por sentado que estos procesos de nominación van a ocurrir como queremos que ocurran. Pero creo que tampoco podemos decir que está todo tomado, la institucionalidad está tomada y ya no tienen ningún rol las organizaciones de derechos humanos, la prensa independiente, la misma Comisión Interamericana, la misión nombrada por la OEA. Creo que es un pulso que se libra cada día y que lo tenemos que librar. Creo que tenemos que tener clara la importancia de cómo resulten esas nominaciones y creo que todos debemos de hacer nuestro mejor y mayor esfuerzo para que se realicen de acuerdo con la ley. No podemos ignorar el poder que tiene la actual fiscal general, por ejemplo, montando casos espurios porque desafortunadamente, aunque esos casos, al igual que en El Salvador, no tienen ninguna evidencia –no hay pruebas, son casos fabricados–, aún hay jueces en el país, no digo todos los jueces, también tenemos la fortuna de que hay jueces independientes en Guatemala, pero algunos jueces, a los que siempre les dan esos casos, se prestan a las manipulaciones, pero también hay jueces honestos. Hace unos días vimos cómo absolvieron a una fiscal de un caso también totalmente como expresión de la criminalización y eso nos da como una evidencia de lo que te estoy diciendo, que es un camino que estamos haciendo al andar.
No podemos decir, «está todo ganado y todo está bien.» Eso no, pero tampoco podemos decir que el poder de estos sectores oscuros y pro corrupción y pro impunidad es absoluto. Tampoco lo creo.
S: La pregunta que nos hacemos por fuera de la realidad guatemalteca es de cara a la audiencia, me refiero, es tratar de entender qué actores o alianzas son las que siguen sosteniendo el poder de la actual fiscal para que ella pueda actuar a lo largo del tiempo sin mayores consecuencias, a pesar de que se han emitido condenas tanto nacionales como internacionales contra su su proceder frente al Ministerio Público. ¿Podría tratar de ayudarnos a entender qué es lo que hace que esta fiscal siga teniendo un peso relevante para poder actuar sin mayores consecuencias dentro del Ministerio Público?
C: Pues obviamente los que se benefician de la impunidad, sobre todo la impunidad de casos de gran corrupción, son ellos los que sostienen a la fiscal. Hay casos muy claros y se puede hacer un paralelismo entre los casos de con mayor poder de las personas imputadas, poder político, poder económico y la criminalización de los funcionarios de justicia. O sea, la criminalización es directamente proporcional, digamos, a la impunidad que necesitan esas personas con poder en el caso de la criminalización de los funcionarios de justicia.
Pero también ha habido y lo señalabas hace un momento criminalización de periodistas.
Tenemos que recordar siempre todos los días porque continúa en prisión José Rubén Zamora que, por por ser una voz crítica, fue criminalizado y es como un patrón de criminalización muy serio porque a pesar de que hay jueces que le dan medidas sustitutivas o le sacan otro caso, sacan otro caso, una resolución espuria y desafortunadamente es difícil entender para fuera de Guatemala la complejidad.
Hay también salas, actores que no solo son jueces de primera instancia los que están avalando la criminalización, sino sobre todo ahora salas que tienen resoluciones terribles respecto de, por ejemplo, este caso de José Rubén, pero respecto de otros muchos casos y también la Corte de Constitucionalidad en ciertos casos avala la criminalización.
Entonces, el poder de esas redes pro corrupción y pro impunidad es tan fuerte que ha llegado a las más altas autoridades de justicia del país.
S: ¿Qué ha hecho que estas fuerzas no puedan ser extirpadas dentro del Estado? ¿Por qué han logrado mantener de alguna manera su arraigo?, a pesar que perfiles como el suyo, como el de otras fiscales que han pasado por el Ministerio Público, han tratado de hacer su esfuerzo, no se ha logrado desplazar esa incidencia dentro del sistema mismo en Guatemala y su justicia. ¿Qué ha hecho tan difícil poder desarraigar a estos actores y esas prácticas del sistema en Guatemala?
C: Sin duda es un desafío muy grande. Son redes que tienen mucho poder, poder económico también. Lo más perverso creo es su alianza que se han logrado aliar y creo que gozaron también de la complicidad del Poder Ejecutivo durante el gobierno del presidente (Alejandro) Giammattei. Creo que con las elecciones del 2023 llegó un un presidente que no está comprometido con estas redes de corrupción y eso fue un paso adelante, pero queda este desafío del primer semestre del próximo año donde se intentaría recuperar estas otras entidades que están que siguen cooptadas, digamos, y el Tribunal Supremo Electoral, quizás la palabra correcta para definirlo al actual, es prácticamente intervenido porque hay casos de criminalización en contra de varios magistrados titulares, varios de sus funcionarios muy importantes están criminalizados.
Hay esfuerzos de criminalizar también a las juntas electorales que son ciudadanos. Entonces, el tener el poder penal, el tener el poder de realizar montaje de casos, pues no es cualquier cosa, es realmente un poder. Y creo que el desafío ahora para todos y para todas es lograr recuperar estas instituciones que son tan importantes para el país.
S: Sobre la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia de Guatemala. Muchos esperaban con su llegada el retorno de una primavera democrática en ese país, pero recientes encuestas de opinión pública no solo indican que la ciudadanía valora con un bajo apoyo al presidente, sino que además persisten muchas de las demandas que le dieron paso a su llegada al Ejecutivo en Guatemala. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción o la inseguridad en el país. ¿En qué cree usted qué ha fallado el gobierno de Arévalo para poder traducir esa esperanza en una realidad en la gestión de sus políticas? ¿Podría aportarnos sobre ese análisis de las condiciones en ese país? Es decir, ¿qué ha hecho frustrar el proyecto político de Bernardo Arévalo en Guatemala?
C: Yo creo que las demandas de la ciudadanía, de la lucha contra la corrupción, también contra la impunidad son absolutamente legítimas. Lo que ocurre y creo que hay que recordarlo es que hay competencias que están en el Poder Ejecutivo y hay competencias que están en el Poder Judicial y hay que están dentro de la Fiscalía. Esta Corte de Constitucionalidad ha hecho un uso excesivo, me parece, de sus poderes y hasta decisiones de derecho internacional las intervienen y las revocan, etcétera. O sea, hay una clara apuesta desde la Corte de Constitucionalidad actual de cercenar las posibilidades de este gobierno, de desarrollar y llevar adelante sus políticas.
Ese es un ejemplo, pero también podemos mencionar la cancelación espuria del Partido Semilla. No tiene un real fundamento jurídico y a pesar de eso la Corte de Constitucionalidad la ha sostenido. Entonces y casos de criminalización también –y esto es muy importante por su gravedad, que no lo ignoremos– contra funcionarios de gobierno que en su momento también lideraron las protestas.
Estoy hablando de las autoridades ancestrales, algunas de ellas privadas de libertad, otras con medidas sustitutivas, pero casos que tampoco constituyen hechos delictivos. No hay delitos. Eso hay que tenerlo muy claro.
Entonces, creo que quizás lo que tendríamos que tener es un mayor esfuerzo desde muchos actores, por supuesto, incluyendo el gobierno de explicar las cosas porque están como están y que los ciudadanos entiendan de quién es la responsabilidad, por ejemplo, de la criminalización.
S: Usted dice que el problema ha sido no saber comunicarle a la gente que no todo le corresponde al Ejecutivo hacer, sino que hay otros sectores que podrían estar bloqueando esas soluciones. ¿Es ese el punto o hay algo más de la gestión Arévalo que usted identifique que ha hecho falta en este periodo que lleva al frente de ese país?
C: Yo creo que tenemos que entender que cualquier presidente que hubiera tomado posesión en enero de 2024 con el nivel de cooptación de las instituciones, estoy diciendo Ministerio Público, jueces, también autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, iba a tener un margen de acción muy precario para desarrollar sus políticas.
Esto no ha cambiado totalmente, cambió el Ejecutivo, pero ahí sigue la fiscal. Desafortunadamente en la Corte Suprema de Justicia, pues sí se cambiaron algunos magistrados, pero otros muchos siguen siendo parte de esta red. La Corte de Constitucionalidad ya expliqué como muchas de sus resoluciones exceden de su competencia y que eso evidentemente para este gobierno, cualquier otro gobierno haría muy difícil el desarrollo de sus políticas y parte de esto creo que le hace difícil a la población entender dónde está el problema y ver realmente dónde están los nudos. Creo que también las expectativas que se presentaron cuando él asumió la Presidencia fueron inmensísimas y no se tomó en cuenta en qué escenario era que él debía de trabajar. Él y sus ministros. El Ejecutivo en general.
S: Ahora mismo el mundo está frente a un péndulo que gira hacia el conservadurismo a nivel global prácticamente, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha determinado mucho de estos aspectos y de los actores y lo vemos, por ejemplo, con el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación, USAID, pero también lo vemos en Europa con la reducción de fondos de cooperación al desarrollo para destinarlos más a hacia sus políticas de defensa.
Quisiera que usted pudiera ayudarnos a entender, al menos desde Centroamérica, cómo en este contexto que parece desolador, las fuerzas democráticas aún pueden lograr recomponerse, aspirar a ser mayoría y resistir de alguna manera en este momento que pareciera un revés democrático. ¿Qué reflexiones le produce el contexto global frente a esos desafíos que tenemos distintos actores democráticos en la región?.
C: Creo que es un escenario para los derechos humanos muy difícil en estos momentos por muchos de los elementos que mencionas, pero creo que también es un momento para tomar aliento y seguir, revisar lo que haya que revisar de nuestra parte, como comunidad de personas defensoras de derechos humanos y ver qué nuevas estrategias en este ambiente tan difícil y de tanta regresión autoritaria podemos implementar, sobre todo creo que debemos unirnos en redes que trasciendan en lo nacional y que quizás partan desde lo local para tener una voz más fuerte en la defensa de los derechos humanos.
Y aún con esta regresión que mencionas y en la que estoy totalmente de acuerdo y que lo hemos señalado, hay voces internacionales que son aliadas, o sea, no solo la comunidad de personas defensoras, hay otras voces que son aliadas y que también están desde distintos lados dando la batalla pues por la vigencia de los derechos humanos.




