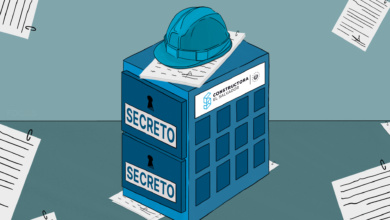Animales

Por Juan Martínez d´Aubuisson
Géant está cansado
El Capitán Bueno de la Fuerza Armada Dominicana da la orden de abrir los portones de la frontera. Junto a él hay un grupo de diez militares con fusiles y pertrechos de guerra. Son las 8 de la mañana y al menos 20,000 haitianos cruzarán hacia la ciudad de Dajabón para comprar en el mercado binacional lo que no pueden conseguir en los pueblos fronterizos de Haití, que es casi todo. Del lado haitiano, un policía muy rudo trata de organizar a la multitud como lo haría un pastor con un ganado empecinado en desordenarse: a garrotazos. Es un haitiano enorme, musculoso y con una barriga prominente que le hace caminar balanceando los brazos casi detrás de su espalda. Le llamaremos Géant para proteger su identidad. Tiene las piernas arqueadas y fuertes y ha decorado su dentadura con coronas de plata. Zumba el primer golpe sobre la multitud, zumba el segundo y en un afán de huir de él unas 60 personas se lastiman entre sí durante una pequeña estampida.
Géant tiene un trabajo pesado, pesadísimo. Ahora persigue a un niño que intenta pasar cargando una caja de lustre de zapatos, y luego atiza a palazos a una mujer que, aprovechándose de su descuido, quiso saltarse la línea. Géant suda copiosamente mientras corre por el estrecho puente, de no más de 30 pasos de ancho, y golpea a la gente con su palo delgado. Pero es muy grande, y pronto se va quedando sin aliento, de tanto correr, de tanto pegar.
Del lado dominicano la estrategia es más sofisticada: son varios los encargados de atormentar a esta marea humana movida por la necesidad. El Capitán Bueno, además de sus fusiles reglamentarios, tiene un bate de béisbol. Sus hombres, palos de madera. Todos cargan pistolas de electricidad que al encenderlas hacen un ruido espantoso como el canto de cien cigarras.“Son como animales”, me dice el Capitán Bueno después de asestar un buen garrotazo sobre el bulto que un haitiano cargaba sobre su cabeza y que trataba de colar sin hacer fila.

Militares y agentes migratorios dominicanos frente al portón de la frontera con Haití en la ciudad de Dajabón.
La escena transcurre una mañana de febrero de 2024 en el puente fronterizo construido sobre el río Masacre, un riachuelo que ha constituido la frontera natural que divide los dos países que comparten la isla de La Española. La frontera estuvo cerrada dos meses a finales de 2023 por serios problemas diplomáticos entre dos naciones con serios enfrentamientos históricos. A esto se ha sumado una crisis de violencia en Haití luego de que en 2021 un terremoto dejó en el suelo la infraestructura básica como hospitales, carreteras, escuelas y estaciones de policía un mes después del asesinato del presidente Jovenel Moise, y confederaciones de bandas criminales como el G9, el G-Pep, y los 400 Mawazo (400 Pensamientos) de Puerto Príncipe, la capital, se tomaran la mayor parte de la ciudad.
La crisis humanitaria, que ya sufría el país desde otro terremoto en 2010, llegó a niveles nunca antes vistos en América. Un 60% por ciento de los haitianos (seis millones) viven por debajo del umbral de la pobreza. La mayor parte no tiene acceso a agua potable ni aguas residuales. Enfermedades superadas en casi todos los países del mundo como el cólera y la malaria hacen estragos entre la población. La situación haitiana es tan precaria que cuatro de cada diez haitianos no reciben los nutrientes necesarios para seguir viviendo, y por lo tanto comienza un proceso de autoconsumo que con el tiempo lleva a la muerte. Según datos del Banco Mundial y otras multilaterales, 2.5 millones viven el extranjero, pero especialistas de ACNUR coinciden en que que hay un subregistro: es casi imposible saber cuántos viven en República Dominicana y cuántos están en países como Chile, Colombia y México. Todos estos factores empujan a miles de haitianos cada día a colarse por esta frontera, donde sus vecinos, a quienes la historia trató mejor.


Un policía haitiano ordena el flujo de personas que atraviesan la frontera desde Haití. /Un militar dominicano custodia el portón fronterizo en Dajabón.
Persignados a garrotazos por Géant y los hombres del Capitán Bueno, por este puente pasan unas 40 mil personas cada semana. El mercado binacional de Dajabón abre los lunes y viernes todo el día, pero los haitianos tienen que regresar a su país a las 4 de la tarde. Cientos no lo hacen. Se esconden entre los bultos del mercado para luego huir por la noche o pagan a militares para pasar el cerco de soldados que rodea la ciudad de Dajabón y buscar comida y trabajo en República Dominicana. Otros miles cruzan la frontera por sus puntos más vulnerables, hacinados en camionetas o fondos falsos de camiones de carga. Siempre están los que no tienen nada que intercambiar. Estos atraviesan el río Masacre a nado y optan por la estrategia de los pobres: correr y correr hasta perder a sus captores o ser apresados por ellos.
Géant está cansado. Ya son las 12 del mediodía, la brisa de la mañana nos ha abandonado y el sol se empecina en evaporarnos el cerebro. Un barullo de haitianos se arremolina y pretende evadir la fila, pero Géant los caza y suelta un garrotazo que va dirigido a los costales que cargan en la cabeza. Quizá falla por el cansancio y el golpe termina aterrizando en la cabeza de una mujer que cae al suelo semiinconsciente, desparramando sus bultos por el suelo.
“Son como animales”, me vuelve a decir el Capitán Bueno, mientras mira la escena y menea la cabeza en señal de desaprobación.
Esta afirmación, puesta en boca de incontables dominicanos, acompañará todo mi reporteo para esta serie llamada Frontera Masacre, y acompaña al pueblo haitiano desde sus orígenes, lejos, muy lejos de este puente y su río macilento.
Un hospital para nacer, un cementerio para vivir
El cementerio municipal de Dajabón luce vacío esta noche. Supongo que es de esta manera que deben lucir los cementerios por la noche, pero este, hasta hace poco, estaba lleno de vida. Una sombra pequeña se mueve por entre las tumbas y huye de nosotros. “No creo que hallemos a nadie hoy, quizá ya en la madrugada los haitianos se animen a venir”, me dice Virgil, mi guía por esta noche. Virgil no es su nombre real, es un periodista local de unos 40 años y trabaja como corresponsal para varias cadenas dominicanas e internacionales. Esta noche de viernes me deja acompañarle en su recorrido por la ciudad en busca de historias.
Empezamos por el cementerio, donde en noviembre de 2023, el alcalde Santiago Riverón, un hombrón grande que usa casi siempre botas y sombrero y que se vende a sí mismo como “el guardián de la frontera”, llegó acá, escopeta en mano, acompañado de un equipo de cámaras de la alcaldía y un séquito de hombres armados. Su heroica incursión se debía a que se habían acumulado varias denuncias sobre ritos “satánicos” de los haitianos en el cementerio de la ciudad. Casi todos los dominicanos que entrevisté, y entrevisté decenas, estaban de acuerdo en que los haitianos practican la magia negra o el satanismo, y coinciden en que muchos de sus oscuros ritos se llevan a cabo en los cementerios o sus alrededores. En aquella incursión el alcalde mostró a las cámaras algunos nichos saqueados, con fragmentos de osamentas afuera y algunas señales de hogueras. Para él, eran muestras inequívocas de la presencia de “ritos haitianos” en el lugar.
Los haitianos no son satanistas, valga la aclaración. El 82% eran practicantes cristianos en 2010, según el dato más reciente del gobierno de Haití. Sin embargo, me dirán al menos una decena de haitianos a ambos lados de la frontera, casi todos combinan estas creencias con alguna de las ramas del vudú.
Según el antropólogo suizo de principios del siglo XX Alfred Métraux, el vudú es una religión que, si bien tiene orígenes africanos, se desarrolló en el seno de las plantaciones de caña que funcionaban con mano de obra esclava en los siglos de la dominación francesa. Es una amalgama en extremo rica y profunda de entender el mundo, de estar en contacto con los muertos, el pasado, y en general con el mundo espiritual. Fue también una práctica religiosa revolucionaria y antiimperialista en los siglos XVIII y XIX que sirvió de motor ideológico para la gran revolución de esclavos que culminó en 1804 con la primera independencia latinoamericana.
Pero lo que ocurre en el cementerio nada tiene que ver con la venida desde el más allá de los loas, ni con los santos oficios de las sacerdotisas mambos y los sacerdotes hungan que dirigen los rituales del vudú. Son haitianos de carne y hueso pasando la noche: niños mendigos del otro lado de la frontera que se refugian de la policía migratoria, haitianos que a medio camino se enredaron en la telaraña del crack y ya no pudieron avanzar hacia la capital, y algunos ancianos que creyeron que esos nichos servían de mejor cobijo para los vivos que para los muertos. Las supuestas hogueras satánicas no son otra cosa que fuegos para cocinar con leña, según Virgil, mi avezado guía de la ciudad de Dajabón. Esta noche vemos las latas que fueron ollas y los envases de refresco. Algunas sombras escurridizas nos miran con recelo desde la protección de las tumbas mientras nos vamos del cementerio. Es mejor seguir el recorrido y dejar que los vivos descansen en paz.
Le pido a Virgil que me lleve donde se concentra la población haitiana y a las 11 de la noche llegamos a los callejones cerca del centro de Dajabón. Ahí están las cuarterías, lugares donde en un solo cuarto se apiñan cuatro familias haitianas, unas 15 personas, o hasta más. Varias mujeres cocinan en la calle con fogones de leña. Los grupos de hombres jóvenes empinan botellas de licor de caña y el olor a marihuana flota silvestre por el barrio. Virgil me señala una esquina donde hay unas niñas de entre 10 y 15 años que al vernos se apresuran a subirse las camisas y levantarse las faldas para mostrar sus cuerpos de niñas.
Una toma de un paseo nocturno por las calles de Dajabón, acompañado por un periodista local.
“Acá las niñas se prostituyen, lo hacen por cualquier cosa, por una botella de Coca Cola, por un paquete de cigarros, por comida y hasta por una bolsita de droga”, me dice Virgil mientras conduce su carro (habla de productos que cuestan unos 3.50 dólares). Aunque una menor de edad, según los tratados internacionales, no puede prostituirse. Para eso debe tener agencia y libertad de decisión.
Lo que hay en Dajabón es abuso sexual. Las redes de trata de menores donde se pagan miles de dólares y están llevadas por altos capos de la mafia, esos lugares de fantasía en donde presentan niñas y niños por catálogos para pedófilos millonarios, están lejos de la Frontera Masacre. Dos organizaciones de Santo Domingo, la capital dominicana, encargadas de atender a víctimas de trata, me dijeron lo mismo que me dice Virgil esta noche. “Acá no es así, acá es en todos lados”. Las niñas son víctimas de trata sin tratantes. Quizá es la ciudad misma y sus dinámicas lo que las empujan a pararse en aquellas esquinas, y sin duda son algunos dajabonenses quienes abusan de ellas a cambio de una coca cola o una porción de crack.
Virgil me lleva a su oficina, a un costado del parque central, saca una silla a la calle y me dice: “Acá siéntate, anota en esa libreta tuya cada una de las chiquitas que se te ofrezcan, solo anota a las niñas, y ya tú verás”. Me deja ahí y se mete a arreglar unos asuntos pendientes. En menos de una hora, sin contar mujeres y hombres, anoto seis.
“¿Listo, ya tú te diste cuenta?”, me dice antes de seguir nuestro recorrido nocturno.
Virgil me lleva al hospital público de la ciudad de Dajabón, me dice que ahí veremos a las “parturientas”. Este tema se ha vuelto uno de los más espinosos en la sociedad dominicana. Se trata de la llegada masiva de haitianas en las últimas semanas o días de embarazo. Casi 5,500 haitianas dieron a luz en República Dominicana solo en los dos primeros meses de 2024. Llegan buscando hospitales ya que en su país se ha vuelto prácticamente imposible conseguir asistencia especializada.
—¿Cómo sabes que habrá parturientas hoy? —le pregunto a mi guía.
—Porque siempre hay —me responde.
Tres mujeres haitianas están en el hospital. Virgil me dice que generalmente hay entre 10 y 20. En los primeros dos meses de este año, según datos oficiales, unas 5,400 haitianas dieron a luz en Républica Dominicana. Las mujeres nos miran con recelo, una cubre el rostro de su bebé, no quiere que yo lo vea. Tiene apenas horas de nacido y se acuna en los brazos gruesos de su madre. La segunda dará a luz dentro de poco, y nos mira con la desconfianza natural de quién alumbrará vida en terreno hostil. La tercera languidece en una camilla muy delgada. Mi guía me explica, sin ningún pudor, que su bebé ha muerto esta tarde dentro de ella, y que le harán legrado. Eso le dijeron a él dos enfermeras con quienes intercambia bromas y coqueteos pasados de tono.
La mujer está muy delgada y los catéteres se prenden apenas de sus venas hinchadas. Mi guía mira a las haitianas con una mezcla de lástima y desprecio y me dice: “Son como animalitos, ¿verdad?”.
Le pregunto a la mujer su nombre, pero apenas me mira y sigue en su letargo. Los huesos se le marcan y su panza dejó de moverse hoy por la tarde. Para ella, todo el esfuerzo de cruzar una frontera cada vez más peligrosa, con más obstáculos, con más militares, para darle a su bebé un recibimiento más digno, no valió de nada. Regresará deportada, sin hijo y sin dinero a Haití.
Virgil intercambia otra batería de frases calientes con las dos enfermeras que escuchan bachatas en una radio pequeña y seguimos nuestra ruta.
Llegamos a un cruce desde donde vemos una calle bulliciosa llamada Capotillo en honor a uno de los lugares más icónicos de la narrativa independentista dominicana. Decenas de hombres jóvenes aceleran y hacen arriesgadas piruetas en sus motos. Virgil detiene el carro. Me dice que esos hombres que ahora paran la moto en una llanta son los traficantes de la ciudad. Son ellos quienes llevan a los haitianos hasta puntos menos vigilados. Me dice que montan hasta cinco personas en sus motos modificadas y aceleran por carreteras oscuras. Según Virgil es frecuente, demasiado frecuente, que la gente se caiga de esas motos y queden lastimados y perdidos por el camino. Otros les llevan hacinados en camionetas, y la prensa local dominicana está plagada de noticias donde haitianos mueren por asfixia cuando los traficantes les abandonan en las cercanías de Dajabón.
Virgil me dice que de momento deberé conformarme con ver la calle Capotillo desde el cruce. No vamos a entrar, no es seguro, es terreno de la mafia
Un pueblo de traficantes
En Dajabón circula mucho dinero. No solo los miles de dólares que entran todas las semanas en los bolsillos de los haitianos que vienen al mercado binacional. La ciudad está al lado de uno de los parques industriales más grandes de la isla, CODEVI (Compagnie de Développement Industriel), que aglutina a más de 15 maquilas donde llegan a trabajar cada día 19,000 operadores, aproximadamente, según sus propios dueños. Este parque, si bien tiene sus oficinas administrativas, sus gerencias y hasta un hotel de lujo para las visitas de los empresarios del lado dominicano, tiene las naves industriales del lado haitiano. Esto les permite a los dueños pagar en gourdes, la moneda oficial de Haití, y según estándares haitianos: unos 160 dólares al mes. Con sus evidentes prácticas de explotación, este lugar, junto con el formidable mercado binacional, constituyen los pulmones económicos de Dajabón y de buena parte del norte dominicano. Pero el pueblo tiene además otra entrada de dinero, siempre relacionada a Haití: el tráfico de personas. Por cruzar de manera ilegal a un haitiano, me dirán una decena de traficantes, la tarifa es de 2,000 a 4,000 pesos (entre 33 y 66 dólares). Si es mujer y está embarazada puede subir hasta el doble.

Un traficante de haitianos muestra un fajo de dólares frente al portón fronterizo de Dajabón.
El hombre que me va a guiar por el mundo de los traficantes llegó hasta acá desde otro país. Fue uno de los tantos empresarios que fueron seducidos por las posibilidades infinitas que ofrecía una zona franca de esta envergadura. De la misma forma que miles de extranjeros llegaron a estas tierras hace 300 años, espejeados por las riquezas de las plantaciones de caña y el tráfico de esclavos, este hombre vino acá buscando fortuna, y la encontró en las maquilas, las nuevas plantaciones. Pero las islas del Caribe no tardan en hacer su magia sobre los nuevos, y el bochorno del clima y la dureza de las condiciones acaban por intoxicar.
Este nuevo guía me conduce por los entresijos del lujo de Dajabón, y me explica cómo funciona esta extraña élite, varada en esta frontera olvidada por el glamour. Me conduce a uno de los pocos restaurantes que frecuenta la clase alta, casi todos vinculados de alguna forma a la zona franca y sus maquilas. Se llama Café Beller en honor a una batalla en un cerro de Dajabón donde soldados dominicanos masacraron a soldados haitianos en 1845. Es uno de los escasos lugares de Dajabón en donde no te atormentan con el martilleo constante del reguetón y la bachata. Acá suena de fondo una bossa nova, o alguna balada tropical, a un volumen que permite pensar y hasta conversar. Los meseros van vestidos de traje y usan corbatín. En las mesas se sirven vinos desde 50 dólares y mariscos de buen calado. A este guía le llamaremos Ingeniero, al menos durante un rato. Decir más sobre él sería dejarlo expuesto, y ese no fue nuestro trato.
Ingeniero es un experto en el manejo empresarial, ha estado a cargo de diversas empresas a lo largo de su carrera y se codea con los dueños multimillonarios del parque industrial, con el alcalde y otros notables de la zona. Es además un experto en las relaciones sociales. Lo conocí en febrero del 2024, cuando llegué a Dajabón tratando de entender la crisis fronteriza.
Ingeniero me muestra los dos o tres bares más exclusivos de la ciudad, me lleva a su casa y me presenta con “la gente importante” del pueblo, siempre, por supuesto, anteponiendo el cargo o la profesión que ostentan. Estos encuentros tienen su propia lógica: se establece que al presentármelos debe decir un cumplido del tipo: “Te presento a mi gran amigo, Fernández, quien además de ser un gran arquitecto es una gran persona”. El agasajado responde con una zalamería de igual catadura.
Pero Ingeniero tiene un secreto. Cuando cierra el Café Beller y los portentos se van a sus mansiones a los márgenes del pueblo, Ingeniero se transforma. Como en los ritos de vudú, es poseído por otra personalidad. “¿De verdad quieres entender cómo funciona esta frontera?”, me pregunta ya algo transformado por las cervezas y otras sustancias. “Me vas a acompañar, Juan, pero cuidado con lo que preguntes por acá”. Y sentencia: “Vamos a bajar al infierno”.
En la cultura haitiana hay una figura que despierta particular devoción entre los practicantes del vudú. Es un loa, o deidad, que traspasa los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Es el portero, el llavero, el que va y viene. Cuando viene al mundo de los vivos entra por los cementerios, y se cree que posee a la primera persona enterrada en cada campo santo. Es un dios burlón, lujurioso y grosero. Se le representa siempre con un sombrero de copa, un cigarro y un vaso de licor en la mano. En función de salvaguardar su identidad, a esta otra faceta del Ingeniero le llamaremos como ese dios dadivoso del placer y la lujuria, Barón Samedí.
Nos enrumbamos caminando hacia la calle Capotillo, el epicentro de los peores lupanares de Dajabón. Al cruzar una esquina un grupo de muchachos pone las botellas en el suelo y corren a nuestro encuentro, bueno, al suyo. A mí me ignoran. Le besan las manos y le llaman papa, líder o Barón. Caminan a su costado y le encienden un cigarro, uno le sirve cerveza en un vaso plástico que Barón Samedí toma con un gesto de monarca, sin verle a los ojos. Les da unas palmadas en la cabeza, reparte un par de billetes y les despide con un gesto de mano. Seguimos caminando. Nos paseamos por el parque donde algunas niñas haitianas ofrecen sus pequeños cuerpos a cambio de plata o droga, y algunos mendigos languidecen. Pareciera como si la sola presencia del Barón Samedí les despertara. Me muestra el parque como si fuera suyo. Suelta bocanadas de humo mientras bebe su cerveza a tragos tranquilos. Reparte algunos billetes entre las niñas y seguimos nuestra marcha hacia los verdaderos interiores de Dajabón, o del infierno, como lo llama él.
Orejas de haitiano

Un policía hatiano golpea en las piernas a un grupo de mujeres en el paso fronterizo de Dajabón.
El nombre del río que corta la isla en dos países surgió como algo meramente descriptivo de lo que en sus alrededores acontecía. Originalmente se llamó Guatapaná, así le nombraron los taínos, los últimos habitantes de esta isla antes de las invasiones europeas. Pero de ese nombre, y de los taínos mismos, casi no queda nada por acá. La cultura popular actual insiste en que el río Dajabón se convirtió en el Masacre a final de los años treinta del siglo pasado, cuando el dictador Leónidas Trujillo, “El gran benefactor”, ordenó a sus tropas el exterminio y masacre de la población haitiana de las zonas fronterizas. Pero no es cierto. El río debe su nombre a conflictos de otras dos naciones a finales del siglo XVII, cuando esta isla era peleada por franceses y españoles. Las razias entre estos europeos fueron tan violentas y sangrientas que los franceses comenzaron a llamar al río como massacre, y así quedó consignado en los primeros mapas homologados de 1776. Parece que el destino de este río es ser testigo del odio entre dos pueblos.
A mediados de marzo de 2024 hay movimiento en el Masacre y sobre el paso fronterizo. Esta mañana una mujer cayó del puente. Géant golpeó muy fuerte, las chicharras eléctricas cantaron muy alto su música crispada, y una estampida humana la aprisionó contra la barda, exprimiéndola. La mujer salió expelida por entre los tubos horizontales y tuvo la mala fortuna de caer en la ribera y no sobre el agua. Luego de volar 15 metros la recibieron la arena y las rocas.Es mi tercera semana en Dajabón y las escenas en este puente se repiten, como ensayadas. Miles de haitianos cruzan dos veces por semana a comprar al mercado binacional y regresan por la tarde cargados de cosas. El paso de tanta gente, por un puente tan estrecho, en tan poco tiempo, trae consigo problemas previsibles: uno de estos son las estampidas. La gente se desespera y quiere saltarse la fila viendo la frontera tan al alcance, Géant les da con su palo, el tumulto pasa de forma involuntaria la frontera, y ahí los hombres del Capitán Bueno les hacen retroceder nuevamente con sus bates y sus cigarras eléctricas. Esto genera una dinámica que poco favorece a las mujeres embarazadas, a los niños o a los ancianos. La mujer que cayó hoy por la mañana habrá tenido más de cincuenta años. Quedó del lado haitiano del río, así que otros compatriotas suyos la tomaron y se la llevaron.


El agente de migración dominicano Camilo Nohal revisa a una joven Haitiana. /Un grupo de mujeres haitianas esperan cruzar la frontera para abastecerse de víveres en el mercado binacional de Dajabón.
Pregunto por ella a Camilo Nohal, un agente migratorio que permanece en el puente, pero su respuesta no me arroja muchas luces.
“Dicen que se rompió la espalda. Es que se avientan sin orden, como si fueran animales”, me dice Camilo, mientras come una mandarina que ha agarrado sin permiso del canasto de una haitiana.
Camilo está acá para detectar alguna anomalía y puede pedir papeles y revisar a las personas y las cosas que portan de regreso a Haití. Pero a las cuatro de la tarde cuando un río humano regresa a su país por el puente del río Masacre, Camilo escoge para revisar casi exclusivamente a muchachas esbeltas de labios carnosos y piernas largas. Me ubico al lado de Camilo, como él, de espaldas al río y de frente a las personas, de tal forma que miles de haitianos pasan a pocos centímetros de nuestras caras. El agente me habla, es amable, está interesado en explicarme cosas de su trabajo. Cada cierto tiempo detiene a una muchacha, y la toca, y le habla muy cerca de la cara. Si ella sonríe y se deja hacer, le permite pasar sin problema. Si ella se encoge de brazos y baja la mirada, le hace más preguntas. Si alguna osa mirarlo de forma desafiante, con el asco que seguro genera a todas por igual, Camilo la obliga a dejar sus compras en el suelo, las revisa y desordena con un palo, le pide documentos que casi nunca tiene y le arruina la tarde por un largo rato. Mientras hostiga a una jovencita le tomo un video, pero no lo amedrenta, me guiña un ojo como si fuera un casanova en acción.
Le saco conversación y hasta entonces deja en paz a la muchacha.
—¿Camilo, cómo diferencian ustedes a los negros dominicanos de los negros haitianos? —le pregunto.
—Es fácil, es por las orejas —me responde.
Acto seguido agarra las orejas de un hombre que pasa frente a nosotros.
—“¿Ves?, son orejitas pequeñas las del haitiano. Aunque sea grande el haitiano las orejitas son pequeñas —me explica con tono didáctico.
El hombre, de unos 40 años, nos mira desde el fondo de su humillación. Pareciera como si quisiera tirarlo del puente y entregárselo al Masacre.
—También por la nariz —añade Camilo.
Por un momento me horroriza la idea de que fuera a tomar a alguien por la nariz para mostrarme esas diferencias imaginarias. Pero sólo apunta su dedo a centímetros de la cara de una haitiana.
—¿Ves?, son más chatos. Además está el pelo, ellos se peinan de una forma diferente y luego, mi hermano, por el olor —me dice y hace el ademán de taparse la nariz.
Los haitianos nos ignoran, pero nos escuchan. Casi todos en esta zona entienden español. A Camilo está lejos de importarle y concluye su lección con la que para él es la mayor diferencia. Me dice que ellos, los haitianos, por su cultura son cochinos y se comportan como animales.
La calle de los sueños rotos
Caminamos con Baron Samedí pasando por callejones y esquinas malolientes. Los grupos de muchachos le saludan con el mismo respeto y zalamería que los notables del pueblo. Estos halagos suenan menos falsos.
Llegamos, luego de una media hora de andar por la ciudad, a la calle Capotillo, la calle donde no quiso entrar Virgil. Como el otro día, decenas de muchachos hacen piruetas en sus motos y debemos tener cuidado de no ser embestidos por ellos. Llegamos a una casa de la que sale una música estridente. Dos sofás rotos y tostados por la lluvia y el sol reciben a los visitantes frente a la fachada. Ahí se concentran al menos unos 15 muchachos con sus motos. Barón Samedí me explica que todos ellos son poteas, o cargahaitianos, traficantes de personas pues.
Entramos a la casa. Sentada en un sofá igual de lamentable que los de la calle, nos recibe con un gesto teatral la reina del barrio bajo de Dajabón. Le llamaremos Bridgitte. Le da besos a Baron Samedí y me saluda con curiosidad. Es la dueña del bar, si es que se le puede llamar así a esta casa mal parada. Nos ofrece cerveza y hace levantar de sus asientos a dos traficantes que fuman un enorme cigarro de hierba. Bridgitte nació hombre en una localidad cercana a Dajabón y llegó a acá hace dos décadas sin dinero, casi como mendiga. Ahora nadie en su sano juicio, o con algún instinto de conservación, se le ocurriría cuestionar su identidad, gastarle alguna broma, o faltarle el respeto. Pero eso es ahora, el pasado es otra cosa.
Del fondo de la casa van saliendo más personas, un grupo de haitianos nos ven desde sus rincones sin atreverse a hablarnos. Son recién llegados, hace apenas un día que salieron de Haití y el dinero les alcanzó solo para pasar la frontera. Bridgitte los protege y los alimenta en lo que consiguen algo de dinero para pagar a un traficante que los lleve más lejos. Varias mujeres salen de los cuartos y dos haitianas muy guapas llegan en moto. Baron Samedí las recibe con un beso en la boca y una nalgada.
—Estos son los mejores culos que yo me he cogido por acá —me dice.
—Pero dile que soy la que mejor te ha complacido —le responde una de ellas.
Ríen todos de buena gana.
Las trabajadoras sexuales van llegado apresuradas, la noticia de la llegada de Barón Samedí se ha propagado como incendio en maleza. Llegan también los adictos, para quienes él siempre tiene alguna moneda. Bridgitte los espanta con la mirada cuando se aglutinan más de tres en la puerta de su bar/casa “Ushh, moscas”, se queja.
Un hombre pequeño y sin algunos dientes me saluda y Bridgitte le ordena que me cuente cómo es que él trafica haitianos por esta frontera. El hombre obedece. Me cuenta que justo hoy por la mañana salió de las celdas de la estación de policía. Pasó tres noches encerrado por amenazar a un hombre con un machete. Le dicen Chikito, y fue por muchos años la pareja de Bridgitte. Juntos llegaron hasta acá y juntos fundaron el negocio. Ahora, con el bar en pleno auge, ella lo cambió por un mulato joven y guapo, pero Chikito no se conforma y cada noche viene a tomar cerveza, esperanzado en recuperar a la mujer que amó por más de diez años.

Un traficante de personas muestra su cuchillo en un bar de la Calle Capotillo, en Dajabón.
Los traficantes hacen un revuelo a nuestro alrededor y están muy contentos de mostrar sus cuchillos y de contarme cómo logran subir hasta cinco haitianos en una sola moto para llevarlos tierra adentro. Hablan de los haitianos como quien habla de mercadería. Nadie puede decir que los mercaderes odian a su mercadería, pero de ninguna forma la consideran iguales a ellos. Me cuentan historias trágicas, me explican que es muy común que los haitianos se caigan de las motos cuando pasan el muro y ellos los recogen. Uno de ellos me cuenta que en una ocasión, a principios del 2023, a una haitiana se le cayó un niño, de unos tres años, y que ellos siguieron. “La haitiana ni lloraba ni se tiró de la moto. Yo digo que son como bestias. Y ni siquiera, porque incluso una perra vira (vuelve) por sus hijos”, me dice. Otro traficante me muestra la maniobra que todos los cargahaitianos deben saber. Consiste en girar muy fuerte el timón mientras se frena, con la moto levemente inclinada. De esta forma pueden botar a todos los haitianos que lleven en la moto en caso de que la policía fronteriza te persiga. Les pregunto si alguna vez la han hecho. Se ríen. Todos asienten con la cabeza.
Pregunto por el baño y Bridgitte ordena a uno de ellos que me lleve. El hombre abre el cuarto de Bridgitte y saca a dos hombres mayores que fuman crack sentados en la cama. Luego me señala una cubeta plástica y me dice que ese es el baño del bar, el VIP, el de los invitados de la señora. Al salir, Baron Samedí ya se está besando con una mujer en claro estado de ebriedad, y una haitiana habla sola frente a un espejo con los ojos desorbitados por el crack. “Yo le calculo que ese hombre se ha comido fácil, fácil, unas 200 mujeres en los cuatro años que tiene acá, si no es que más”, dice Bridgitte ante mi asombro por verlo cambiar de pareja e irse a un rincón con una nueva mujer, una haitiana que llegó advertida por la presencia de tan dadivoso personaje.
Frente a la casa, los cargahaitianos comienzan a calentar motores. Esta noche moverán sobre sus motos a un grupo de más de 50 haitianos que están escondidos en una casucha como esta, a dos cuadras de distancia. Los llevarán a toda velocidad hasta un lugar llamado Las Matas y de ahí ellos deberán buscarse la vida hasta llegar a alguna de las grandes ciudades de República Dominicana. Es un trabajo peligroso, pueden accidentarse o pueden ser capturados por la policía. Antes de partir, esnifan pequeños cerros de cocaína y dan tragos largos a la cerveza para agarrar valor. Los primeros se suben a sus motos y aceleran a toda velocidad por la calle Capotillo, hacen piruetas en una sola rueda o se paran sobre el asiento a gran velocidad. En una hora, ya cercano el amanecer, pasarán por acá nuevamente, cargados de haitianos.
Una jaula para haitianos
Una jaula con ruedas se acerca a la frontera en el puente fronterizo. Se trata de un camión del departamento de migración dominicano que viene lleno de haitianos. Más de los que deberían caber en esa jaula, y esto en el supuesto de que la gente deba ser metida en jaulas. El camión se da vuelta y pone marcha atrás, se acerca despacio a los portones fronterizos, a través de las rejas se pueden ver las caras de algunos de los 93 haitianos que viajan hacinados, entre hombres, mujeres y niños. Son caras serias. Esta mañana de febrero de 2024 están siendo deportados.


Una jaula rodante en la que son apresados y posteriormente deportados decenas de haitianos. / La mano de una representante de Naciones Unidas en donde anota el género y la edad de las personas que están siendo deportadas.
Una delegada de Naciones Unidas anota en su mano la cantidad de personas en cada camión, anota cuántos de cada sexo y cuántos menores de edad. Ella me explica que estas personas fueron capturadas en su mayoría mientras ingresaban ilegalmente en esta zona fronteriza, algunas fueron bajadas de los buses o sacadas de las casas de seguridad de los traficantes, pero otras fueron apresadas en la ciudad de Santiago o incluso en Santo Domingo, la capital dominicana. La policía hace redadas en barrios pobres o en plantaciones de caña. La delegada de la ONU no es clara en el número diario de deportados, pero dice que son diez camiones como este los que vienen diariamente, y eso solo en esta frontera.
Dos militares hacen espacio con sus palos y un agente migratorio abre el candado. Bajan revueltos, sin orden. Nadie les toma nombres o les pide una firma. Nada: abrir las puertas y cruzar la frontera. De último baja Kenson. Su ropa desentona con la de los demás, es ropa nueva, y su piel, aunque ébano como la de los demás, está más viva, no tiene el tono pálido de la desnutrición y el sol aún no ha hecho sus estragos. Está asustado. Un grupo de tres mujeres le grita al verlo: “¡Ahí quédate, no te muevas, no se mueva mi niño!”, pero un militar lo agarra por el cogote y lo lanza de un empujón hacia Haití. Los portones se cierran. Las mujeres lloran.
Dos de ellas son blancas y rondarán los 50 años. Les pregunto y me dicen que la madre de ese muchacho llegó a su casa hace muchos años como trabajadora doméstica y ahí tuvo a sus gemelos hace 14 años. Esa mujer ahora está en el hospital de Santiago de los Caballeros, ahí fue capturado el adolescente. Kenson, a pesar de haber nacido en República Dominicana, será siempre haitiano, aunque nunca haya estado en ese país y no tenga papeles de ahí. República Dominicana no da papeles ni nacionalidad a los haitianos nacidos en su territorio, y Haití ahora mismo no está en condiciones de dar papeles a nadie.

Un grupo de haitianos son deportados de República Dominicana. Salen de una jaula a metros del portón fronterizo en Dajabón.
El muchacho corre a la reja fronteriza y mira a las mujeres sin decir nada, avergonzado. “Este niño por andar en la calle se lo llevaron, ni habla haitiano (creole) él”, me dice una de ellas, ya con el llanto en la cara. Del lado haitiano una multitud de hombres jóvenes le rodea y las mujeres ahogan un grito de horror. Ahora está en territorio de nadie. Un hombre se les acerca a las mujeres y les propone ayudarles a cruzar al muchacho de nuevo hacia Dominicana. Es uno de los juntadores, trabajan de reunir gente para los cargahaitianos y por esto les dan una pequeña comisión. Seguro ha visto una oportunidad apetitosa en Kenson y su familia desesperada. Las mujeres corren con el juntador hacia el pueblo y le gritan a Kenson que no se mueva de los portones. Me trepo a las rejas y hablo con él. El terror le ha comido las palabras. Le digo que no se mueva, que seguro esas mujeres conseguirán sacarle de ahí, pero Kenson se pierde, indocumentado, en la marea humana que se arremolina en la frontera de sus dos países.
Cómo matar un corazón
Los cargahaitianos se sientan en los sofás rotos que Bridgitte saca frente a su bar y beben cerveza Presidente mientras esperan que la noche se vuelva más oscura. Esta vez llego solo hasta acá. Baron Samedí no ha poseído a Ingeniero esta noche. En la casa/bar la dinámica con los haitianos se va esclareciendo. Los traficantes les cobran para llevarlos hasta el pueblo, si no tienen dónde quedarse en lo que esperan un segundo transporte los llevan donde Bridgitte. Ella les da cobijo, protección y un plato de arroz con habichuelas. No les cobra, me consta, pero tampoco hace alarde de ello. Lo hace como por inercia. Quizá el haber sido maltratada y humillada toda su vida la ha hecho encontrar en esta gente un punto de empatía. No lo sé, es para mí una rareza y un misterio.
Bridgitte está emocionada, me ha invitado a venir porque esta noche es especial. Balazo, su nuevo novio, por el que cambió al desdentado Chikito, cantará en uno de los bares del centro de la ciudad. El muchacho insiste en ser artista e incluso ha grabado algunas canciones de su autoría con video incluido que se pueden encontrar en Youtube. Canta muy bien, y Bridgitte ha invertido mucho dinero y tiempo en esa carrera. Ambos esperan que sus canciones lleguen al oído de la gente correcta y que la vida les cambie de dirección. Ella luce sus mejores galas, va vestida de pantalón de cuero y camisa azul con espejuelos. Va muy bien maquillada y se ha hecho en el pelo un moño alto. Balazo ha ensayado por la tarde y se ha colgado al cuello un par de cadenas gruesas que simulan oro.
“Esta noche yo invito, Juan. No va a gastar nada”, me dice Bridgitte.
Nos reunimos un grupo en apoyo a nuestra estrella, el representante de la calle Capotillo. Caminamos juntos y Balazo entra al bar como una celebridad. Bridgitte y los demás tomamos una mesa con vista privilegiada. La sociedad dominicana es una sociedad homófoba hasta el tuétano y la presencia de Bridgitte activa algunas malas caras y uno que otro susurro, pero ninguno se atreve a decirlo en voz alta, el instinto de supervivencia es más fuerte que su matonería. Somos cinco en la mesa, los otros cuatro son traficantes de droga y de haitianos de mediana envergadura, conocidos y temidos en la ciudad. Bridgitte nos ha invitado a todos y pide una botella del mejor ron para escuchar el canto de su ruiseñor. Ella no consume cocaína, pero ha garantizado que a su hombre y a sus invitados no les falte nada. Se le acuna el amor en la mirada. Pero el corazón es cosa con gran vocación de romperse, o de ser roto.
Balazo comienza a cantar baladas, con su voz estable, con su pose de conquistador. Se acerca a las mesas donde beben cerveza un grupo de mujeres jóvenes, agarra la mano de alguna y fabrica todo un performance interactivo con la bartender. Le da la espalda a nuestra mesa, y sus canciones se enfilan hacia otra gente, no hacia Bridgitte, que se va poniendo gris. Sus ojos felinos se llenan de vergüenza y ya no mira hacia su hombre, quizá ya no le pertenece, quizá nunca lo hizo. Me mira con vergüenza, y yo respondo llenándole una y otra vez el vaso con ron. Esa botella era para celebrar, pero el ron es camaleónico: igual jode, igual cura. “Ey no, tú no te creas, mi hermano, a mí me gustan las mujeres, las mujeres de verdad, estoy con la maricona porque… porque toca”, me había dicho Balazo una noche anterior.
Quizá debí advertirle a Bridgitte que tenía una víbora en casa, y que si no se andaba con cuidado la mordería. Pero no vine acá para matar ilusiones. La vida, y Balazo, se encargaron ya de eso. Me voy, no quiero ver cómo termina de morir un corazón. Antes de irme le pregunto algo que tenía atravesado desde hace días.
—Bridgitte, ¿por qué sos buena con los haitianos, porque les ayudás?
Levanta la mirada, que había hundido en el ron, y me responde con el tono de quien apunta algo evidente.
—Porque son personas.
CONTINUARÁ…
Frontera Masacre es una serie de Redacción Regional y Dromómanos.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).